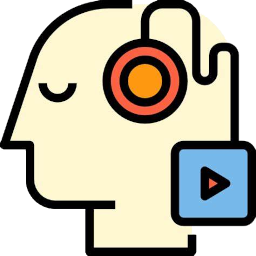La situación de nuestros amigos expedicionarios cambia drásticamente al caer presos de los indígenas. A pesar de las adversidades, Glenarvan y sus compañeros mantienen la entereza y estudian sus posibilidades de evasión, que parecen remotas mientras no abandonen el recorrido del Waikato. En efecto, los cautivos son trasladados aguas arriba de este gran río, el más importante de la isla septentrional de Nueva Zelanda.

Al amanecer del día siguiente, se arrastraba una niebla bastante densa. Los vapores que saturaban el aire se habían en parte condensado por el enfriamiento, y velaban la superficie de las aguas. Pero no tardaron los rayos del sol en romper aquellas masas vesiculares. Se despejaron las brumosas orillas, y apareció en toda su belleza matinal el caudaloso Waikato.
Una lengua de tierra estrecha y prolongada, erizada de arbustos, terminaba en punta con la confluencia de los dos ríos. Las rápidas aguas del Waipe rechazaban las menos impetuosas del Waikato; pero este último río, más poderoso aunque más tranquilo, vencía al cabo al otro, y lo arrastraba pacíficamente en su curso hasta sepultarse los dos en el Pacífico.
Cuando se desvanecieron los vapores, apareció una embarcación que remontaba la corriente del Waikato. Era una canoa de 70 pies de longitud, 5 de anchura y 3 de profundidad, con la proa levantada como una góndola veneciana, y formada de una sola pieza, con el tronco de un abeto kahikatea.

Su fondo estaba cubierto de musgo seco. Ocho remos en la proa la hacían deslizarse con la rapidez de un pájaro por la superficie de las aguas, dirigiéndola, por medio de una ancha pala, llamada pagaya, que hacía las veces de timón, un hombre sentado en la popa.
Imponía aquel indígena, cuya edad era aproximadamente de cuarenta y cinco años, con su elevada estatura, su pecho ancho, sus miembros musculosos y sus vigorosos pies y manos. Hacían de él un personaje temible su frente combada y surcada de arrugas, su ceño, su mirada feroz, su fisonomía siniestra.
Era el tal un jefe maorí de alta categoría, como lo daban a entender las delicadas y numerosas pinturas que cubrían su faz y toda su epidermis. De las alas de su nariz aguileña partían dos espirales negras que, formando un círculo alrededor de sus ojos amarillos, se cruzaban en su frente y se perdían en su magnífica cabellera. Su boca ostentaba dientes de deslumbradora blancura, y desaparecía, lo mismo que la barba, bajo caprichosos dibujos a manera de volutas que descendían con cierta elegancia hasta su robusto pecho.
Las pinturas en el cuerpo, que los neozelandeses llaman moko, son una prueba de alta distinción, considerándose únicamente digno de ellas al que ha figurado denodadamente en algunos combates. No pueden aspirar a esas rúbricas honoríficas los esclavos y plebeyos. Los jefes célebres se reconocen por lo perfecto y significativo del dibujo, que reproduce con frecuencia en su cuerpo imágenes de animales. Algunos se someten cinco veces a la muy dolorosa operación de moko. En Nueva Zelanda, el más ilustre es el más ilustrado.
Dumont d’Urville ha dado, sobre esta costumbre, curiosos pormenores, haciendo observar que equivalen a los pergaminos y blasones que tanto y tan ridículamente envanecen a algunas familias en Europa. Pero señala una diferencia entre los dos signos de distinción. Los blasones de los europeos, aun siendo merecidos, cuando lo son, que es muy rara vez, sólo prueban el mérito individual del primero que los obtuvo y no el de sus descendientes, al paso que los distintivos honoríficos de los neozelandeses atestiguan de una manera auténtica el valor personal extraordinario del que los lleva, pues sin él no podría llevarlos.
Además, el moko de los maoríes, independientemente de la consideración de que goza, posee una utilidad incontestable. Da al cutis mayor tenacidad y dureza, curtiéndolo, si así puede decirse, lo que le permite resistir mejor la intemperie de las estaciones y las incesantes picaduras de los mosquitos.
Ninguna duda cabía acerca de la importancia del jefe que dirigía la canoa. El agudo hueso del albatros, que es el buril de que se sirven los grabadores maoríes, había surcado cinco veces su semblante en todas direcciones y muy profundamente. Estaba en la quinta edición, y bien lo decía la altanería de su rostro.
Su cuerpo, envuelto en un holgado manto de phormium, forrado de piel de perro, ostentaba un taparrabo ensangrentado en los últimos combates. Del prolongado lóbulo de sus orejas colgaban pendientes de jade verde, y ceñían su garganta collares de pounamous, piedras sagradas a que atribuye la superstición zelandesa propiedades milagrosas. A su lado tenía un fusil inglés y un patou patou, especie de hacha de dos filos, de color de esmeralda y de 18 pulgadas de longitud.
Junto a él permanecían perfectamente inmóviles, envueltos también en un manto de phormium, nueve guerreros de menos categoría, pero armados y de feroz continente, habiendo entre ellos algunos cuyo cuerpo atormentaban heridas aún no cicatrizadas. Tres perros de salvaje aspecto estaban echados a sus pies. Los ocho remeros de la proa eran, al parecer, criados o esclavos del jefe, y bogaban vigorosamente. Así es que la embarcación avanzaba contra la corriente del Waikato, que no era muy rápida, con una velocidad prodigiosa.
En el centro de la larga canoa, con los pies atados pero las manos libres, estaban agrupados diez prisioneros: Glenarvan, Lady Elena, Miss Grant, Roberto, Paganel, el Mayor, John Mangles, el stewart y los dos marineros.
Toda la comitiva, engañada por la densa niebla, había acampado la noche anterior en medio de una numerosa partida de indígenas. A medianoche, los viajeros, sorprendidos mientras estaban durmiendo, fueron presos y trasladados a bordo de la embarcación. Hasta entonces no habían sido maltratados, pero toda resistencia hubiera sido inútil. Sus armas y municiones estaban en poder de los salvajes, y hubieran caído atravesados por sus propias balas.
Cogiendo al vuelo algunos vocablos ingleses de que se sirven los indígenas, no tardaron en saber que éstos, rechazados por las tropas británicas, destrozados y diezmados volvían a los distritos del alto Waikato. El jefe maorí, después de una obstinada resistencia y haber sido degollados sus principales guerreros por los soldados del 42.º Regimiento, volvía para hacer un nuevo llamamiento a las tribus del río, e incorporarse al indomable William Thompson, que luchaba sin tregua contra sus conquistadores. Llevaba el siniestro nombre de Kai Koumou, que en lengua indígena significa comedor de los miembros de su enemigo. Era tan cruel como audaz y valiente, y no había que esperar de él compasión. Su nombre es bien conocido de los soldados ingleses y el gobernador de Nueva Zelanda acababa de poner precio a su cabeza.
Aquel inmenso infortunio sorprendió a Lord Glenarvan en el momento de ir a alcanzar el deseado puerto de Auckland para regresar a Europa. Sin embargo, su semblante, frío y tranquilo, no permitía adivinar sus dolorosas angustias, porque en las circunstancias más graves de la vida, Glenarvan se hallaba siempre a la altura de sus desdichas. Comprendía que él debía dar ejemplo a su esposa y a sus compañeros, porque él era el esposo y el jefe, y estaba dispuesto a morir por la salvación común, cuando las circunstancias lo exigiesen. Profundamente religioso, no quería desesperar de la justicia de Dios en presencia de la santidad de su empresa, y en medio de los peligros y obstáculos hacinados en el camino, ni un solo instante se arrepintió del generoso arranque que le había arrastrado a aquellas regiones salvajes.
Dignos eran de él sus compañeros. Participaban de sus nobles pensamientos, y al ver su fisonomía serena y altiva, nadie hubiera dicho que caminaban hacia una suprema catástrofe. Además, por un común acuerdo y por consejo de Glenarvan, habían resuelto afectar delante de los indígenas una indiferencia completa, pues no había otro medio de inspirar cierto respeto a aquellas naturalezas feroces. Los salvajes en general, y muy particularmente los maoríes, tienen cierto sentimiento de dignidad que no les abandona nunca. Estiman al que se hace estimar por su valor y sangre fría. Glenarvan sabía que procediendo como lo hacía, evitaba a sus compañeros y se evitaba a sí mismo inútiles malos tratos.
Desde que los viajeros salieron del campamento escoltados por los indígenas, éstos, poco locuaces como todos los salvajes, apenas se dirigieron la palabra. Sin embargo, por algunas frases sueltas, reconoció Glenarvan que estaban familiarizados con la lengua inglesa, por lo que resolvió interrogar al jefe zelandés acerca de la suerte que les estaba reservada. Con voz segura, que no revelaba ningún miedo, preguntó a Kai Koumou:
—¿A dónde nos llevas, jefe?
Kai Koumou le miró desdeñosamente, sin contestarle.
—¿Qué tratas de hacer con nosotros?
Un rápido relámpago brilló en los ojos de Kai Koumou, el cual con voz grave respondió:
—Canjearte, si los tuyos quieren el canje; matarte, si no quieren.
Glenarvan no preguntó más, pero en su corazón renació la esperanza. Era indudable que algunos jefes del ejército maorí habían caído prisioneros de los ingleses, y los indígenas trataban de rescatarlos por medio de un canje. Había, pues, una probabilidad, aunque remota, de salvación, y la situación por consiguiente no era desesperada.
La canoa vencía con rapidez la tranquila corriente del río. Paganel, cuya volubilidad de carácter enteramente francesa le llevaba de un extremo a otro, había recobrado toda su esperanza, y decía para sí que los maoríes le habían ahorrado el trabajo de ir a buscar los destacamentos ingleses, lo que no dejaba de ser una ventaja. Completamente resignado con su suerte, seguía en su mapa el curso del Waikato por entre las llanuras y valles de la provincia. Lady Elena y Mary Grant, reprimiendo su legítimo terror, conversaban en voz baja con Glenarvan, sin que el más hábil fisonomista hubiera podido sorprender en su semblante las angustias de su corazón.
El Waikato es el río nacional de Nueva Zelanda. Los maoríes están orgullosos de él, como los alemanes con el Rin y los eslavos con el Danubio. En su curso de 200 millas, riega las más bellas comarcas de la isla septentrional, desde la provincia de Wellington hasta la de Auckland. Ha dado su nombre a todas las tribus ribereñas, no sometidas e indomables, que se levantaron en masa contra los invasores.
Apenas extranjero alguno ha surcado sus aguas vírgenes de todo contacto profano, que sólo se abren delante de la proa de las piraguas insulares. Sólo por milagro algún viajero audaz ha pisado sus sagradas playas. Parece que el acceso al alto Waikato está prohibido a los profanos europeos.
Paganel sabía cuánto veneraban los indígenas aquella gran arteria zelandesa. No ignoraba que los naturalistas ingleses y alemanes lo habían remontado muy poco más allá de su confluencia con el Waipa.
¿Hasta dónde el capricho de Kai Koumou iba a arrastrar a sus cautivos? No habría podido el geógrafo adivinarlo, si la palabra Taupo, pronunciada con frecuencia por el jefe y repetida por sus guerreros, no hubiese llamado su atención.
Consultó su carta, y vio que el nombre de Taupo se aplicaba a un lago célebre en los anales geográficos, que se halla abierto en la parte más montañosa de la isla, en el extremo meridional de la provincia de Auckland. El Waikato sale de este lago después de atravesarlo en toda su longitud, y desde la confluencia del lago el río se desenvuelve en un trayecto de 120 millas aproximadamente.
Paganel rogó a John Mangles, en francés, para que no le comprendiesen los salvajes, que calculase la velocidad de la canoa. Era, en concepto de John, de tres millas por hora.
—Entonces —respondió el geógrafo—, si nos detenemos durante la noche, nuestro viaje hasta llegar al lago durará cerca de cuatro días.
—Pero ¿dónde están situadas las avanzadas inglesas? —preguntó Glenarvan.
—Difícil es saberlo —respondió Paganel—. El teatro de la guerra debe haberse trasladado a la provincia de Taranki, y lo más probable es que las tropas se hallen concentradas junto al lago, en las vertientes opuestas de las montañas, donde está el foco de la insurrección.
—¡Dios lo quiera! —dijo Lady Elena.
Glenarvan dirigió una triste mirada a su joven esposa y a Mary Grant, expuestas a los desmanes de aquellos feroces indígenas, y arrastradas a un país salvaje, lejos de toda intervención humana. Pero vio que le observaba Kai Koumou, y por prudencia, no queriendo dejar adivinar que una de las cautivas era su esposa, encerró sus pensamientos en el fondo de su corazón y contempló las orillas del río con completa indiferencia.
A cosa de media milla encima de la confluencia, pasó la piragua sin detenerse por delante de la antigua residencia del rey Potatou. No había ninguna otra embarcación que surcase las aguas del río. Algunas chozas en la orilla, muy separadas una de otra, atestiguaban con su ruina y abandono los horrores de una guerra reciente. La campiña ribereña parecía abandonada, y las márgenes del río estaban desiertas. Algunas aves acuáticas eran los únicos seres vivientes que animaban aquellas tristes soledades. El toparanga, zancudo de alas negras, vientre blanco y pico rojo, huía con sus largas patas. Garzas de tres especies, el moluku de color de ceniza, un esparaván de aspecto estúpido y el magnífico kotuku, de plumaje blanco, pico amarillo y pies negros, veían pacíficamente pasar la embarcación indígena. Donde el declive de la playa indicaba cierta profundidad, el martín pescador, el katare de los maoríes, acechaba las pequeñas anguilas que hervían por millones en los ríos zelandeses; y donde crecía la maleza, elegantes chavillas, gálgulos y pollas sultanas arreglaban su tocado matutino bajo los primeros rayos del sol. Todas las aves gozaban en paz de la soledad en que las habían dejado los hombres dispersados o diezmados por la guerra.
En aquella primera parte de su curso, el Waikato corría libremente en medio de inmensas llanuras. Pero río arriba, las colinas y después las montañas, volvían angosto el valle en que tenía su lecho.
A 10 millas más arriba de la confluencia, el mapa de Paganel indicaba en la orilla izquierda la aldea de Kirikiriroa, y allí se encontró en efecto. Kai Koumou no se detuvo.
Mandó dar a los prisioneros las mismas provisiones que les había arrebatado en el saqueo del campamento, y él y sus guerreros y sus esclavos, se contentaron con la alimentación indígena, compuesta de helechos comestibles, tales como las raíces asadas al fuego del pteris, la esculenta de los botánicos, y kapanas, patatas que se cultivan en gran escala en las dos islas. Ni figuraba en su comida ninguna sustancia animal, ni pareció que les inspirase el menor deseo la cecina que comían los cautivos.
A las tres vieron a la orilla derecha los Pokaraollanges, montañas que parecen una fortaleza desmantelada. En algunos cerros cortados a pico se distinguían pachs arruinados, antiguas fortificaciones levantadas por los maoríes en posiciones inexpugnables. Parecían nidos de gigantescas águilas.
Iba el sol a desaparecer en los últimos límites del horizonte, cuando la piragua tocó en una playa sembrada de piedra pómez, que el Waikato, saliendo de montañas volcánicas, arrastraba en su curso. Brotaban a trechos algunos árboles que parecían propios para abrigar un campamento. Kai Koumou hizo desembarcar a los prisioneros, atando las manos a los hombres y dejando libres a las mujeres; pero todos, sin distinción de sexos, fueron colocados en el centro del campamento, rodeado de inmensas hogueras que formaban una muralla infranqueable.
Antes que Kai Koumou hubiese dado a conocer a los cautivos su intención de canjearlos, Glenarvan y John Mangles habían discutido un plan de evasión, y esperaban intentarlo en tierra, aprovechando los azares favorables de la noche para su ejecución, que era imposible realizar embarcados.
Pero después de la conversación de Glenarvan y el jefe zelandés, pareció más prudente aplazarlo y tomar paciencia. Era lo más prudente, en efecto. El canje ofrecía más probabilidades de salvación que un ataque a mano armada, o una fuga que obligaba a atravesar aquellas comarcas desconocidas. Verdad es que podían sobrevenir acontecimientos que retardasen y hasta impidiesen semejante negociación, pero aun así era el partido que debía tomarse con preferencia. ¿Qué podían intentar diez hombres inermes contra treinta salvajes perfectamente armados? Por otra parte, Glenarvan suponía que la tribu de Kai Koumou habría perdido algún jefe de alta consideración cuyo rescate le interesaba mucho, y no iba del todo descaminado.
Al otro día, la embarcación siguió remontando rápidamente el curso del río. A las diez se detuvo un instante en la confluencia del Pohaiwhenna, riachuelo que venía serpenteando por las llanuras de la orilla derecha.
Allí, una canoa, tripulada por diez indígenas, se agregó a la embarcación de Kai Koumou. Apenas se dieron los guerreros la bienvenida, el airé mai rai, que quiere decir llega en buena salud, las dos embarcaciones navegaron en conserva. Los recién llegados acababan de batirse contra los ingleses, y bien lo daban a entender sus vestidos destrozados, sus armas ensangrentadas y las heridas que manaban aún bajo sus harapos. Estaban sombríos y taciturnos, y miraron a los europeos con la indiferencia característica de todos los pueblos salvajes.
Al mediodía, se perfilaron al oeste las cimas del Maungatotari. Empezaba a circunscribirse el valle del Waikato. Allí, el río, profundamente encajonado, se desencadenaba con la violencia de un torrente. Pero el vigor de los indígenas, duplicado y regularizado por un canto cuyo compás seguían los remos, empujó la embarcación contra la espumosa corriente. Quedó atrás el remolino, y el Waikato recobró su curso lento, interrumpido de milla en milla por los recodos de las riberas.
Al anochecer, Kai Koumou atracó la piragua al pie de las montañas, cuyos primeros estribos caían perpendicularmente a una estrecha playa. Veinte indígenas saltaron a tierra y tomaron disposiciones para acampar. Un jefe de la misma categoría que Kai Koumou, salió al encuentro de éste con paso grave, y frotándole la nariz con la suya, le hizo el cordial saludo del congui. Debajo de los árboles ardían hogueras. Los prisioneros fueron colocados en el centro del campamento y custodiados con suma vigilancia. A la mañana siguiente, se volvió a remontar el Waikato, por cuyos pequeños afluentes llegaron otras embarcaciones.
Se hallaban entonces reunidos y más o menos maltratados por las balas inglesas, unos sesenta guerreros, evidentemente derrotados en la última insurrección, que regresaban a los distritos de las montañas. De cuando en cuando se elevaba un canto de las canoas, que desfilaban una tras otra.
Un indígena entonaba la oda patriótica del misterioso Pihé:
Papa ra ti wati tidi Y dougo nei… himno nacional que arrastra a los maoríes a la guerra de la independencia. La voz del cantor, llena y sonora, despertaba los ecos de las montañas, y después de cada estrofa, los indígenas, golpeando su pecho, que resonaba como un tambor, lo repetían a coro. Entretanto, a fuerza de remos, las piraguas y canoas contrarrestaban la corriente y volaban sobre la superficie de las aguas.
Durante aquella jornada, la navegación del río ofreció un fenómeno curioso. A las cuatro la embarcación, sin vacilar ni retardar su carrera, guiada por la mano firme del jefe, se lanzó a un paso estrecho en que hervían furiosos muchos remolinos alrededor de numerosos islotes. No había ningún punto en el Waikato en que fuese más peligroso zozobrar, porque las orillas no ofrecían ningún asidero, y el que hubiese puesto el pie en su profundo cieno se hubiera perdido irremisiblemente.
El río corría entre termas o manantiales de aguas minerales calientes. El óxido de hierro teñía de rojo el légamo de las orillas, en que el pie no hubiera encontrado ni una toesa de piso firme. Un olor sulfuroso, muy penetrante, saturaba la atmósfera sin molestar a los indígenas; pero para los cautivos, que no estaban acostumbrados a él y cuyo organismo era más delicado que el de los salvajes, eran insoportables los miasmas que exhalaban las grietas de la tierra y las burbujas que se rompían por la distensión de los gases interiores. Pero si bien era difícil que se habituase el olfato a aquellas emanaciones, la vista no podía dejar de admirar un espectáculo tan imponente.

Las embarcaciones penetraron resueltamente en lo más denso de una nube de vapores blancos, cuyas deslumbradoras volutas formaban encima del río una especie de cimborrio. Un centenar de géiseres, de los cuales había algunos que despedían torbellinos de vapor y otros que se desenvolvían en líquidas columnas, variaban en las orillas sus efectos como los surtidores y cascadas de los jardines dispuestos por la mano del hombre. Hubiérase dicho que un hábil maquinista dirigía a su arbitrio las intermitencias de aquellos manantiales.
El Waikato en aquel punto corría por un lecho movedizo incesantemente renovado por la acción de los fuegos subterráneos. No lejos, hacia el este, por la parte del lago Rotoura, mugían los manantiales termales y las humeantes cascadas de Rotomahana y de Tetarata entrevistas por algunos animosos viajeros. Aquella región estaba acribillada, si así puede decirse, de géiseres, cráteres y solfataras, por donde se escapa el exceso de gases, para cuya salida son insuficientes las válvulas del Tangarrio y del Wakari, únicos volcanes en actividad de Nueva Zelanda.
Durante dos millas, navegaron las piraguas y canoas indígenas bajo aquellas bóvedas de vapores incorporados a las cálidas volutas que circulaban en la superficie de las aguas, hasta que de pronto se disipó el humo sulfuroso y un aire puro, agitado por la rapidez de la corriente, refrescó los pechos jadeantes. Había pasado la región de los manantiales.
Antes de terminar el día, los vigorosos remos de los indígenas, tuvieron que luchar aún con otros dos remolinos, el de Hipapatua y el de Tamatec. Al anochecer, acampó Kai Koumou a la distancia de 100 millas de la confluencia del Waipa y del Waikato, donde el río, torciendo hacia el este y luego hacia el sur, desaguaba en el lago Taupo.
Al día siguiente, Santiago Paganel consultó el mapa y reconoció en la margen derecha el monte Maubara, que se eleva a 3.000 pies de altura.
Al mediodía, todas las embarcaciones entraron por una mayor expansión del río en el lago Taupo, y los indígenas saludaron con entusiastas aspavientos un pedazo de trapo que flotaba en lo alto de una choza. Era la bandera nacional.