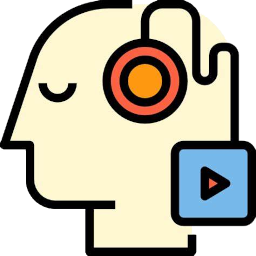Los viajeros continúan su recorrido por Australia meridional atravesando frondosos bosques de gigantescos eucaliptos. En una población en la que pernoctan conocen la noticia de la identificación de los criminales que provocaron la tragedia del ferrocarril sucedida unos días antes. Eso les obliga a extremar las medidas de seguridad para evitar encuentros inesperados.

El día 2 de enero, al salir el sol, los viajeros traspasaron el límite de las regiones auríferas y las fronteras del condado de Talbot. Los cascos de los caballos imprimían entonces sus herraduras en los senderos llenos de polvo del condado de Dalhomie. Algunas horas después vadeaban el Coiban y el Campaspe Rivers, a los 34° 35' de latitud y 144° 45' de longitud. Se había llegado a la mitad del viaje. Con quince días más de una travesía próspera, la comitiva alcanzaría las playas de la bahía Twofold.
Todos los viajeros gozaban de buena salud, realizándose, respecto a las condiciones higiénicas del clima, las promesas optimistas de Paganel. Había muy poca o ninguna humedad, y el calor era muy soportable. No se resentían de él los caballos ni los bueyes. Los hombres tampoco se quejaban.
Desde Camden Bridge no se registró el menor incidente digno de mención. La criminal catástrofe del railway obligó a Ayrton, cuando tuvo conocimiento de ella, a tomar algunas precauciones. Durante las horas de campamento quedó siempre uno de centinela, y por la tarde se renovaba la carga de las armas. Era incontestable que recorría el país una patrulla de malhechores, y aunque no había motivos para experimentar temores inmediatos, bueno era estar prevenido para lo que pudiera suceder.
Inútil es decir que se tomaron estas precauciones sin dar de ellas conocimiento a Lady Elena y Mary Grant para no asustarlas.
Glenarvan procedía debidamente. Una imprudencia o un descuido podían costar caros. No era además Glenarvan el único que se preocupaba de aquel estado de cosas. En las alquerías aisladas y en las estaciones, los labradores y los ganaderos tomaban precauciones contra todo ataque o sorpresa. Las casas se cerraban apenas anochecía. Los perros, sueltos en los cercados, ladraban al menor ruido, y no se veía un solo pastor, que al reunir las reses para el encierro de la noche, no llevase colgada del arzón su carabina. La noticia del crimen cometido en el puente de Camden motivaba aquel exceso de precauciones, y más de un colono, que solía dormir con todas las ventanas y puertas abiertas de par en par, echaba al anochecer los cerrojos.
La misma Administración de la provincia, dio pruebas de celo y vigilancia. Recorrían los campos destacamentos de gendarmería indígena. Se dio escolta a los correos, que hasta entonces habían andado sin ella. Precisamente aquel mismo día, en el acto mismo de atravesar los viajeros el camino de Kilmore a Heatcote, pasó el correo a todo escape levantando un torbellino de polvo. Mas por pronto que desapareció, Glenarvan vio relucir las armas de los soldados que galopaban a su lado. Hubiérase dicho que se había vuelto a aquella funesta época en que el descubrimiento de los primeros yacimientos, arrojaba al continente australiano la escoria de las poblaciones europeas.
Una milla después de haber atravesado el camino de Kilmore, se internó la carreta en un bosque de árboles gigantescos, siendo aquélla la primera vez desde el cabo Bernouille en que los viajeros penetraron en uno de aquellos bosques que cubren una superficie de muchos grados.

Se escapó de todos los pechos un grito de admiración al ver eucaliptos de 200 pies de altura, cuya corteza fungosa tenía un grueso de 5 pulgadas. Los troncos, de 20 pies de diámetro, surcados por la corriente de una resina olorosa se elevaban a 150 pies del suelo, sin una rama, sin un tallo caprichoso, sin nudo alguno que alterase su superficie. No hubieran salido más redondos de la mano del tornero. Era un bosque formado de millares de columnas del mismo calibre, que al llegar a una gran altura se ensanchaban formando capiteles con sus ramas provistas en sus extremidades de hojas alternas, de las cuales colgaban flores solitarias en cuyo cáliz figuraba una corona vuelta al revés.
Bajo aquella bóveda siempre verde, el aire circulaba libremente. Una ventilación incesante absorbía la humedad del suelo. Los caballos, los bueyes y las carretas podían pasar holgadamente por el espacio que dejaban los árboles entre sí, perfectamente medido como por un hábil jardinero. No se encontraban grupos de árboles apretados y obstruidos por la maleza, ni era aquel bosque una de esas selvas vírgenes en que impiden el tránsito troncos caídos y bejucos inextricables que obligan al hombre a abrirse paso con el hierro y el fuego. Una alfombra de hierba al pie de los árboles, un pabellón de verdor en su cima, extensa perspectiva de atrevidos pilares, poca sombra, regular frescura, una claridad especial parecida a los resplandores filtrados por una delicadísima tela de seda, reflejos regulares, las sombras en el suelo perfectamente delineadas, todo este conjunto formaba un espectáculo extraño y de maravilloso efecto.
El bosque del continente oceánico es absolutamente distinto de los bosques del Nuevo Mundo, y el eucalipto, el tara de los aborígenes, más o menos arbitrariamente colocado en la familia de mirtos cuyas diferentes especies son casi innumerables, es el árbol por excelencia de la flora australiana.
Si bajo aquellas cúpulas de verdor no se espesa la sombra ni reina la oscuridad, se debe a que los árboles presentan en la disposición de sus hojas una anomalía curiosa. En vez de presentar su cara al sol, le presentan únicamente su acerado borde. La vista en aquel singular follaje no percibe más que perfiles, y por eso los rayos del sol se deslizan hasta el suelo, como si pasasen entre las tablas u hojas levantadas en una persiana.
Todos hicieron muy sorprendidos la misma observación, y a todos se les ocurrió naturalmente preguntar a Paganel cuál era el motivo de aquella disposición singularísima. Ya se sabe que el geógrafo tenía respuesta para todo.
—Lo que me pasma —dijo— no es la extravagancia de la Naturaleza, pues la Naturaleza sabe siempre lo que hace, pero los botánicos no saben siempre lo que se dicen. La Naturaleza no se ha engañado al dar a sus árboles el follaje especial que tienen, pero los hombres han desbarrado al llamarles eucaliptos.
—¿Qué quiere decir esta palabra? —preguntó Mary Grant.
—Procede de un vocablo griego que significa cubro bien. Bien cuidado se ha tenido en cometer el error en griego para que fuese menos perceptible, pues es evidente que el eucalipto cubre mal.
—Estamos de acuerdo, querido Paganel —respondió Glenarvan—, y ahora decidnos por qué las hojas están dispuestas de este modo.
—Por una razón puramente física, amigos míos —respondió Paganel—, y que comprenderéis muy fácilmente. En esta comarca, en que el aire es seco, en que las lluvias son raras, en que el terreno está enjuto, los árboles no tienen necesidad de viento ni de sol. Faltando la humedad, falta también la savia, y por lo mismo esas hojas procuran defenderse por sí mismas contra la luz del día y se preservan de una evaporación excesiva, por cuya razón presentan su perfil y no su superficie a la acción de los rayos solares. No hay nada más inteligente que una hoja.
—¡Ni más egoísta tampoco! —replicó el Mayor—. Las que hay aquí no se han cuidado más que de sí mismas, sin tener para nada en cuenta a los viajeros.
No había nadie que no estuviese hasta cierto punto de acuerdo con Mac Nabbs, exceptuando Paganel, el cual, al mismo tiempo que empapaba su pañuelo con el sudor de su frente, sentía la mayor satisfacción al considerar que caminaba sin sombra bajo árboles frondosísimos. Sin embargo, aquella disposición del follaje era capaz de desazonar a cualquiera. La travesía de aquellos bosques se prolonga frecuentemente mucho, y es por consiguiente penosa, porque nada pone al viajero a cubierto de los ardores del sol.
Durante toda la jornada fue la carreta avanzando lentamente por entre aquellas interminables líneas de eucaliptos. No se encontró ni un cuadrúpedo, ni un indígena. Algunas cacatúas habitaban las cimas de los árboles; pero tan altos eran éstos, que apenas se las distinguía, y su eterna charla se convertía en un casi imperceptible murmullo. A veces, una bandada de cotorras, papagayos y periquitos cruzaban algunos de los rasos, y los animaba con un rápido rayo de varios colores. Pero en general, reinaba un profundo silencio en aquel vasto templo de verdor, y las pisadas de los caballos, una que otra palabra de los jinetes, el chirrido de las ruedas de la carreta, y de cuando en cuando un grito de Ayrton excitando a los indolentes bueyes, turbaban únicamente aquellas inmensas soledades.
Al anochecer, acampó la comitiva al pie de unos eucaliptos que ostentaban el sello de un incendio bastante reciente. Ahuecados interiormente por las llamas en toda su longitud, parecían elevadas chimeneas de fábricas. No les quedaba más que la corteza, y ésta les bastaba para vivir lozanos. Con todo, esta mala costumbre de los squatters o de los indígenas destruirá con el tiempo tan magníficos árboles, y desaparecerán como esos cedros seculares del Líbano que aniquila la torpe mano de los peregrinos.

Olbinett, siguiendo el consejo de Paganel, encendió fuego para la cena en uno de aquellos troncos tubulares, y así obtuvo muy pronto una llama considerable y el humo fue a perderse en el sombrío follaje.
Se tomaron por la noche las precauciones requeridas, y Ayrton, Mulrady, Wilson y John Mangles, relevándose sucesivamente, velaron hasta la salida del sol.
Durante toda la jornada del 3 de enero, el interminable bosque multiplicó sus largas avenidas simétricas. Parecía que no había de concluir nunca. Sin embargo, a la caída de la tarde, las hileras de árboles se aclararon, y a algunas millas de distancia, en un pequeño llano, apareció una aglomeración de casas.
—¡Seymour! —exclamó Paganel—. Seymour es la última ciudad que debemos encontrar antes de salir de la provincia de Victoria.
—¿Es importante? —preguntó Lady Elena.
—Señora —respondió Paganel—, se trata de una simple parroquia que aspira a convertirse en municipalidad.
—¿Hallaremos en ella una regular posada? —dijo Glenarvan.
—Lo espero —respondió el geógrafo.
—Entremos, pues, en la ciudad, porque se me figura que no vendrá mal a nuestras distinguidas viajeras una noche de descanso.
—Mi querido Edward —contestó Lady Elena—, Mary y yo aceptamos; pero a condición de no causar ninguna molestia ni retraso.
—Ningún retraso ni molestia —respondió Lord Glenarvan—. Los bueyes están cansados y partiremos mañana al rayar el alba.
Eran entonces las nueve. La Luna se aproximaba al horizonte, y no despedía más que rayos oblicuos, anegados en la bruma. La oscuridad aumentaba poco a poco. Toda la comitiva penetró en las anchas calles de Seymour bajo la dirección de Paganel, el cual al parecer conocía siempre perfectamente lo que no había visto nunca. Pero su instinto le guiaba, y llegó derecho a Champbell’s North British.
Se condujeron a la cuadra caballos y bueyes, se metió la carreta en la cochera, y los viajeros se trasladaron a habitaciones bastante cómodas. A las diez se sentaron a la mesa, en que se les sirvió una cena que, sin ser obra de Olbinett, había sido por éste debidamente inspeccionada. Se veía en ella algo del genio del maestro. Paganel acababa de recorrer la ciudad en compañía de Roberto, y dio cuenta de sus impresiones nocturnas en los términos más lacónicos. No había visto absolutamente nada.
Sin embargo, otro menos distraído hubiera notado cierta agitación en las calles de Seymour. En ellas se habían formado corrillos que iban en progresivo aumento; se hablaba en la puerta de las casas; se interrogaban los habitantes con verdadera curiosidad, y algunos periódicos eran leídos en voz alta, comentados y discutidos. Estos síntomas no podían escapar al observador menos atento, y sin embargo, para Paganel pasaron inadvertidos.
El Mayor, sin ir tan lejos, sin moverse de la posada, se dio cuenta de las zozobras que tan justamente experimentaba la pequeña ciudad. Diez minutos de conversación con Dickson, que tal era el nombre del locuaz posadero, le pusieron al corriente de todo. Pero no dijo una palabra.
Sólo cuando, después de cenar, Lady Glenarvan, Mary y Roberto Grant pasaron a sus habitaciones, el Mayor detuvo a sus compañeros y les dijo:
—Ya se ha averiguado quienes son los autores del crimen cometido en el camino de hierro de Sandhurst.
—¿Y han sido presos? —preguntó Ayrton precipitadamente.
—No —respondió Mac Nabbs, sin que al parecer notase la ansiedad del contramaestre, muy natural en aquellas circunstancias.
—Tanto peor —añadió Ayrton.
—Y bien —preguntó Glenarvan—, ¿a quién se atribuye el crimen?
—Leed —respondió el Mayor presentando a Glenarvan un número del Australian and New Zealand Gazette—, y veréis que el inspector de Policía no se engañaba.
Glenarvan leyó en voz alta el siguiente párrafo:
Sydney, 2 de enero de 1866.
Nuestros lectores recordarán que en la noche del 29 al 30 de diciembre último sobrevino un accidente en Camden Bridge, a 5 millas de distancia de la estación de Castlemaine, railway de Melbourne a Sandhurst. El tren directo que salió a las 11 y 45 minutos, lanzado a todo vapor, se precipitó en el río Lutton.
El puente de Camden había quedado abierto al pasar el tren.
Numerosos robos cometidos después del accidente, y el cadáver del guarda, que apareció a media milla de Camden Bridge, probaron que la catástrofe era el resultado de un crimen.
En efecto, resulta de las investigaciones de la Policía que el crimen se debe atribuir al grupo de malhechores que seis meses atrás se evadieron del presidio de Perth, Australia occidental, en el momento de irles a trasladar a la isla de Norfolk16.
Los evadidos son veintinueve, y están mandados por uno que se llama Ben Joyce, malhechor de la más peligrosa especie, que meses atrás llegó a Australia no se sabe en qué buque, y a quien la justicia no ha podido hasta ahora echar el guante.
Se avisa a los habitantes de las poblaciones, a los colonos y squatters de las estaciones, para que estén prevenidos y den a los agentes de Policía todas las noticias que puedan favorecer sus pesquisas.
J. P. Mitchell, S. G.
Cuando Lord Glenarvan terminó la lectura del precedente aviso, Mac Nabbs se volvió hacia el geógrafo y le dijo:
—Ya veis, Paganel, cómo puede haber en Australia desertores de presidio.
—Evadidos es evidente —respondió Paganel—, pero transportados con regularidad y admitidos, no. Esas gentes no tienen derecho alguno legal a permanecer aquí.
—Pero aquí están —repuso Glenarvan—, aunque supongo que su presencia no modificará nuestros proyectos ni detendrá nuestro viaje. ¿Qué os parece, John?
John Mangles no respondió inmediatamente. Vacilaba entre el dolor que causaría a los dos hijos del capitán Grant el abandono de las investigaciones empezadas, y el miedo de comprometer la expedición.
—Si Lady Glenarvan y Miss Grant no estuviesen con nosotros —dijo—, maldito el caso que haría yo de esa cuadrilla de miserables.
Glenarvan le comprendió y añadió:
—No es necesario decir que no se trata de renunciar al cumplimiento de la misión que nos hemos impuesto; pero tal vez en vista de las personas que nos acompañan, sería prudente volver a Melbourne para tomar el Duncan y continuar por el este nuestras pesquisas relativas al paradero del capitán Grant. ¿No opináis lo mismo, Mac Nabbs?
—Antes de decidirme —respondió el Mayor— quisiera conocer la opinión de Ayrton.
El contramaestre, directamente interpelado, miró a Glenarvan.
—Opino —dijo— que hallándonos como nos hallamos a doscientas millas de Melbourne, el peligro, si existe, es tan grande en el camino del sur como en el del este. Los dos son poco frecuentados. Además, no creo que treinta malhechores puedan meter miedo a ocho hombres bien armados y resueltos. Salvo, pues, mejor parecer, opino que debemos seguir adelante.
—Muy bien dicho, Ayrton —respondió Paganel—. Siguiendo adelante, podemos tropezar con las huellas del capitán Grant, de las cuales nos separamos retrocediendo hacia el sur. Pienso, por consiguiente, como vos, y me importan un bledo esos fugados de Perth, que no merecen llamar la atención de ningún hombre de corazón.
Se puso a votación la proposición de no modificar en lo más mínimo el programa del viaje, y fue aprobada por unanimidad.
—Una sola observación, Milord —dijo Ayrton en el acto de ir a separarse.
—Decid, Ayrton.
—¿No sería conveniente enviar al Duncan la orden de acercarse a la costa?
—¿Para qué? —respondió John Mangles—. Tiempo tendremos de enviar esa orden cuando hayamos llegado a la bahía de Twofold. Si algún acontecimiento imprevisto nos obligase a volver a Melbourne, podríamos arrepentimos de haber hecho salir de allí el Duncan. Además, sus averías no deben estar aún reparadas. Por todos estos motivos opino que vale más esperar.
—Bien está —respondió Ayrton, y no insistió.
Al día siguiente, la comitiva, armada y dispuesta para lo que pudiera ocurrir, salió de Seymour. Media hora después, volvía a entrar en el bosque de eucaliptos que reaparecían de nuevo hacia el este. Glenarvan hubiera preferido viajar por campo raso, porque una llanura favorece menos que un bosque las emboscadas y las celadas. Pero no había elección, y la carreta rodó todo el día por entre árboles gigantescos. Por la noche, después de haber seguido la frontera septentrional de Anglesey, pasó el meridiano 146, y acampó en el límite del distrito de Murray.
- 16. Situada al este de Australia. A esta isla confina el Gobierno a los penados reincidentes e incorregibles.