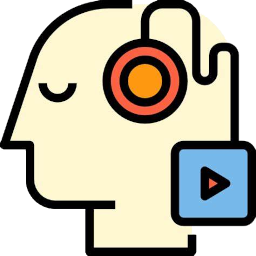La expedición de Glenarvan y sus compañeros se ve ampliada con la valiosa colaboración de Ayrton, el contramaestre de la Britannia. Se organiza el grupo que partirá por tierra, en una carreta y a caballo, buscando a Grant por el continente, a la vez que se dispone el Duncan para su partida hacia el puerto de Melbourne, donde se prevé la reparación de su hélice.

Glenarvan, siempre ejecutivo, no solía perder tiempo entre la adopción de una idea y su realización. Una vez admitida la proposición de Paganel, dio orden de apresurar inmediatamente los preparativos de marcha, que fijó para el día siguiente, 22 de diciembre.
¿Qué resultados debía producir aquella travesía de Australia? La presencia de Harry Grant era ya un hecho indiscutible, y las consecuencias de la expedición podían ser muy grandes. Había aumentado la suma de las probabilidades favorables. Nadie podía asegurar que se encontrase al capitán precisamente en la línea del paralelo 37 que se iba a seguir rigurosamente; pero tal vez en esta línea se encontrarían sus huellas, y por ella se iba directamente al teatro del naufragio. Éste era el punto principal.
Además, si no se negaba Ayrton a acompañar a los viajeros, a guiarles por los enmarañados bosques de la provincia de Victoria, a conducirles hasta la costa oriental, había una nueva probabilidad de buen éxito. Glenarvan, que lo comprendía así, tenía un particular empeño en asegurarse el utilísimo concurso del compañero de Harry Grant, y preguntó a su huésped si se le causaría muy grande extorsión proponiendo a Ayrton que le acompañase.
Paddy O’Moore consintió en ello, aunque sintiendo mucho privarse de tan excelente criado.
—Y bien, Ayrton, ¿nos acompañaréis en nuestra expedición en busca de los náufragos de la Britannia?
Ayrton no respondió inmediatamente, y quedó perplejo algunos instantes, pero, después de haber reflexionado, dijo:
—Sí, Milord; os seguiré, y ya que no os puedo hacer encontrar las huellas del capitán Grant, os llevaré al menos al mismo sitio en que se perdió el buque.
—Gracias, Ayrton —respondió Glenarvan.
—Una sola pregunta, Milord.
—Hablad, amigo mío.
—¿Dónde encontraréis el Duncan?
—En Melbourne, si no atravesamos Australia de una a otra playa. Pero si la atravesamos, lo encontraremos en la costa oriental.
—¿Pero entonces su capitán…?
—Su capitán esperará mis instrucciones en el puerto de Melbourne.
—Bien, Milord —dijo Ayrton—, contad conmigo.
—Muy bien, con vos cuento, Ayrton —respondió Glenarvan.
Los pasajeros del Duncan dieron las más expresivas gracias al contramaestre de la Britannia. Los hijos de su capitán le prodigaron sus más afectuosas caricias. A todos complacía su decisión, menos al irlandés, que perdía un auxiliar fiel e inteligente. Pero Paddy comprendió la importancia que para Glenarvan tenía la presencia del contramaestre, y se resignó. Glenarvan le encargó que proporcionase él mismo el medio de transporte para atravesar Australia, y concluido este asunto, los pasajeros regresaron a bordo, después de quedar citados con Ayrton.

El regreso fue alegre. Todo había variado. Habían desaparecido todas las vacilaciones. Los valerosos investigadores no debían ya seguir ciegamente la línea del paralelo 37. No era ya dudoso que Harry Grant había encontrado refugio en el continente, y llenaba el corazón de todos la satisfacción que ocasiona la seguridad después de la incertidumbre.
Dentro de dos meses, siendo propicias las circunstancias, el Duncan desembarcaría a Harry Grant en las playas de Escocia.
Cuando John Mangles apoyó la proposición de intentar con los pasajeros la travesía de Australia, contaba con que esta vez él sería uno de los expedicionarios. Conferenció sobre el particular con Glenarvan, haciendo valer en su favor toda especie de argumentos, su adhesión a Lady Elena y al mismo Lord, su utilidad como organizador de la caravana y su inutilidad como capitán a bordo del Duncan. En fin, mil excelentes razones, exceptuando la mejor, de la cual Glenarvan no tenía necesidad para convencerse.
—Una sola pregunta, John —dijo Glenarvan—: ¿Tenéis en vuestro segundo una absoluta confianza?
—Absoluta —respondió John Mangles—. Tom Austin es un buen marino. Conducirá el Duncan a su destino, dispondrá hábilmente sus reparaciones y estará donde se le diga en el día que se fije. Tom es esclavo del deber y de la disciplina. Nunca se permitirá modificar ni retardar la ejecución de una orden. Vuestra Señoría, puede, pues, contar con él como conmigo mismo.
—Siendo así, John —respondió Glenarvan—, nos acompañaréis porque bueno será —añadió sonriéndose— que estéis allí cuando encontremos al padre de Mary Grant.
—¡Oh! ¡Vuestro Honor! —murmuró John Mangles.
No pudo decir más. Palideció un instante y cogió la mano que le tendía Lord Glenarvan.
Al día siguiente, John Mangles, acompañado del carpintero y de los marineros encargados de los víveres, regresó al establecimiento de Paddy O’Moore, donde, de acuerdo con el irlandés, debía organizar los medios de transporte.
Toda la familia le esperaba pronta a trabajar bajo sus órdenes. Ayrton estaba allí y no escatimó los consejos que le suministraba su experiencia.
Paddy y él estuvieron conformes en disponer para las viajeras una carreta tirada por bueyes. Los hombres realizarían el viaje a caballo. Paddy podía proporcionar las bestias y la carreta.
Ésta tenía de largo 20 pies, y estaba cubierta con un toldo, montado sobre cuatro ruedas, siendo cada una de éstas de una sola pieza, sin rayos, cubo ni aro de hierro. El juego delantero, muy separado del de atrás, consistía en un mecanismo rudimentario que no le permitía dar vueltas en corto espacio. De este juego arrancaba una lanza de 35 pies de longitud, a la que se uncían tres pares de bueyes, los cuales tiraban a la vez con los músculos de la cabeza y del cuello por la doble combinación de un yugo sujeto a la nuca y un collar fijo al yugo con una clavija de hierro. Mucha destreza se requería para conducir aquella máquina estrecha, larga, que se bamboleaba incesantemente, y que estaba siempre a punto de volcar, y para guiar el tiro por medio del aguijón. Pero Ayrton había hecho su aprendizaje en la alquería del irlandés, y éste respondía de su habilidad, por lo que se le confirió el cargo de carretero.
La carreta no ofrecía comodidad alguna, pero había que aceptarla tal como era.

John Mangles no pudo modificar su grosera construcción, pero la hizo arreglar interiormente del mejor modo posible. Por medio de un tabique de tablas la dividió en dos compartimientos, de los cuales el posterior estaba destinado a los víveres y equipajes y a la cocina portátil de Monsieur Olbinett, y el anterior pertenecía enteramente a las viajeras. La mano del carpintero hizo de este compartimiento un cuarto bastante cómodo, cubierto con un grueso tapiz, provisto de un tocador y de dos camas reservadas a Lady Elena y Mary Grant. En caso necesario lo cerraban dos fuertes cortinas de cuero para resguardarlo del frío de la noche. Los hombres podían en rigor hallar en él un refugio para ponerse a salvo de los recios aguaceros, pero debían habitualmente acampar debajo de una tienda. John Mangles se ingenió de modo que en un estrecho espacio reunió todos los objetos necesarios a dos mujeres, de suerte que Lady Elena y Mary Grant no pudieron echar muy de menos en aquel cuarto ambulante los cómodos camarotes del Duncan.
Se aprontaron para los viajeros siete vigorosos caballos destinados a Lord Glenarvan, Paganel, Roberto Grant, Mac Nabbs, John Mangles y los dos marineros Wilson y Mulrady que acompañaban a su amo en esta nueva expedición. Ayrton tenía su asiento delante del carro, y Monsieur Olbinett, que no era muy aficionado a la equitación, se arreglaría como Dios le diese a entender en el compartimiento de los equipajes.
Caballos y bueyes pastaban en las praderas de la granja, y podían reunirse fácilmente al llegar la hora de marcha.
Después de haber tomado sus disposiciones y dado al maestro carpintero las órdenes convenientes, John Mangles pasó a bordo con la familia irlandesa, que quiso devolver la visita a Lord Glenarvan. Ayrton tuvo por conveniente reunirse a ella, y a cosa de las cuatro, John y sus compañeros pisaban la cubierta del Duncan.
Fueron recibidos con los brazos abiertos. Glenarvan les invitó a comer a bordo, no queriendo ser menos galante que sus huéspedes, y éstos aceptaron con gusto la respuesta a su hospitalidad australiana en la cámara del yate. Paddy O’Moore quedó maravillado. Los muebles de todos los departamentos, los techos, los tapices, toda la obra de arte y palo santo excitó su admiración. Ayrton no dio gran importancia a estas costosas superfluidades.
Pero en cambio, el contramaestre de la Britannia examinó el yate desde el punto de vista de un marino; visitó hasta su sentina, bajó a la cámara de la hélice, a las carboneras, la despensa, la santabárbara, interesándole particularmente el almacén de armas y el cañón giratorio del cual preguntó el alcance. En las preguntas de Ayrton vio al momento Glenarvan que hablaba con un hombre que era del oficio. Después el contramaestre de la Britannia inspeccionó cuidadosamente la jarcia y la arboladura.
—Tenéis, Milord, un hermoso buque —dijo.
—Y sobre todo, un buen buque —respondió Glenarvan.
—¿Cuántas toneladas?
—Doscientas diez.
—¿Me engañaré mucho —añadió Ayrton— si digo que el Duncan a todo vapor anda quince nudos?
—Podéis poner diecisiete —replicó John Mangles— y os quedaréis corto.
—¡Diecisiete! —exclamó el contramaestre—. Entonces no hay buque de guerra, por rápido que sea, que pueda darle caza.
—¡Ninguno! —respondió John Mangles—. El Duncan es un verdadero yate de carreras, que se las apuesta con el más pintado.
—¿También a la vela? —preguntó Ayrton.
—También a la vela.
—Pues bien, Milord, y vos, capitán —respondió Ayrton—, recibid la enhorabuena de un marino que sabe lo que vale un buque.
—Bien, Ayrton —respondió Glenarvan—; quedaos a bordo, y de vos depende que este buque llegue a ser vuestro.
—Pensaré en ello, Milord —respondió sencillamente el contramaestre.
En aquel momento Monsieur Olbinett avisó a Su Honor que la comida estaba en la mesa. Glenarvan y sus huéspedes pasaron a la sala común.
—Ese Ayrton —dijo Paganel al Mayor— es un hombre inteligente.
—¡Demasiado inteligente! —murmuró Mac Nabbs, a quien, sin apariencia de razón, fuerza es decirlo, la cara y las maneras del contramaestre empezaban a fastidiarle.
Durante la comida, Ayrton dio interesantes pormenores acerca del continente australiano, que conocía perfectamente. Se informó del número de marineros que acompañaban a Lord Glenarvan en su expedición. Cuando supo que sólo le acompañaban dos de ellos, Mulrady y Wilson, pareció sorprendido. Aconsejó a Glenarvan que formase su comitiva con los mejores marineros del Duncan, insistiendo mucho sobre el particular, y esta insistencia debía borrar del ánimo del Mayor todas las sospechas.
—Pero —preguntó Glenarvan—, ¿ofrece algún peligro nuestro viaje por Australia meridional?
—Ninguno —respondió Ayrton.
—Pues entonces dejemos a bordo el mayor número posible de tripulantes. Para manejar el Duncan a la vela se necesita gente. Lo que ante todo importa, es que se encuentre con puntualidad en el lugar de cita que le será ulteriormente designado. No mermemos, pues, su tripulación.
Ayrton comprendió sin duda la observación de Lord Glenarvan y no insistió.
A la caída de la tarde, escoceses e irlandeses se separaron. Ayrton y la familia de Paddy O’Moore regresaron a la alquería, donde el carro y los caballos estaban prontos para el día siguiente. Se resolvió partir a las ocho de la mañana.
Entonces Lady Elena y Mary Grant hicieron sus últimos preparativos. Fueron cortos, y sobre todo menos minuciosos que los de Santiago Paganel. El sabio pasó parte de la noche en desarmar, limpiar, revisar y volver a armar los lentes de su catalejo, de lo que resultó que al rayar el alba dormía aún como un tronco, y tuvo que despertarle la retumbante voz del Mayor.
Ya los equipajes habían sido transportados a la alquería por los marineros de John Mangles. Una lancha aguardaba a los viajeros, que se embarcaron en ella inmediatamente. El joven capitán dio sus últimas instrucciones a Tom Austin, recomendándole principalmente que esperase las órdenes de Lord Glenarvan en Melbourne, y que las ejecutase escrupulosamente cualesquiera que fuesen.
El viejo marino respondió a John Mangles que podía contar con él en todo y para todo, y en nombre de la tripulación presentó a Su Honor sus votos por el buen éxito de la expedición. La lancha se separó del yate en medio de sonoros hurras.
En diez minutos la embarcación alcanzó la playa. Un cuarto de hora después, los viajeros llegaban a la alquería irlandesa.
Todo estaba dispuesto. Gustó mucho a Lady Elena su compartimiento en la carreta, y ésta, con sus ruedas primitivas y macizos ejes, le entusiasmó sobremanera. Los seis bueyes, uncidos de dos en dos, ofrecían un aspecto patriarcal. Ayrton, con el aguijón en la mano, esperaba las órdenes de su nuevo amo.
—¡Pardiez! —dijo Paganel—. He aquí un admirable vehículo que vale más que todas las carretelas del mundo. No conozco mejor medio de viajar que el de los saltimbanquis. ¿Qué más se puede desear que una casa que anda y se para donde uno quiere? Bien lo comprendían los sármatas, que no viajaban nunca de otro modo.
—Señor Paganel —dijo Lady Elena—, espero tener el placer de recibiros en mis salones.
—Señora, el placer y el honor serán míos —replicó el sabio—. ¿Tenéis días marcados de recepción?
—Todos lo son para mis amigos —respondió riendo Lady Elena—, y vos sois…
—El más adicto de todos, señora —replicó alegremente Paganel.
Estos recíprocos cumplidos fueron interrumpidos por la llegada de siete caballos ensillados que conducía uno de los hijos de Paddy. Lord Glenarvan arregló con el irlandés el precio de todas las adquisiciones que allí hizo, añadiendo un millón de gracias que el buen colono apreciaba tanto al menos como las guineas.
Se dio la señal de marcha. Lady Elena y Miss Grant se instalaron en su compartimiento. Ayrton en su asiento, Olbinett en la trasera del carro, y Glenarvan, el Mayor, Paganel, Roberto, John Mangles y los dos marineros, armados todos de carabinas y revólveres, montaron a caballo. ¡Dios os acompañe!, dijo Paddy O’Moore, y toda la familia repitió: ¡Dios os acompañe! Ayrton lanzó un grito particular, y aguijoneó los bueyes.

La carreta arrancó, crujieron los ejes, y no tardó en desaparecer tras una revuelta del camino la hospitalaria alquería del honrado irlandés.