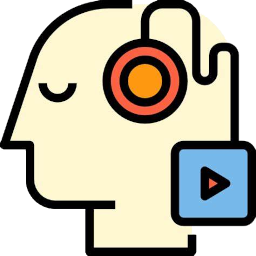Con gran abatimiento y desánimo Glenarvan y sus compañeros reanudan su camino hacia el Atlántico sin esperanzas ya de encontrar en aquellos lugares al capitán Grant. Y, una vez más, su recorrido por las grandes llanuras argentinas se ve dificultado inesperadamente por las poderosas fuerzas de la naturaleza.

Una distancia de 150 millas separa el «Fuerte Independencia» de las playas del Atlántico. No presentándose obstáculos imprevistos, y seguramente improbables, Glenarvan debía en cuatro días haber vuelto a bordo del Duncan. Pero no podía acostumbrarse a la idea de volver a bordo sin el capitán Grant, después de haber fracasado en sus tentativas. Al día siguiente, ni siquiera se cuidó de dar la orden de marcha. El Mayor hizo ensillar los caballos, renovar las provisiones y trazó el camino que se debía seguir.
Gracias a su actividad, a las ocho de la mañana la caravana descendía por las verdes laderas de la sierra de Tandil.
Glenarvan galopaba al lado de Roberto sin decir una palabra. Su carácter audaz y resuelto no le permitía aceptar tranquilamente la derrota de sus esperanzas que acababa de sufrir, su corazón palpitaba y su cabeza ardía. Paganel, aguijoneado por la dificultad, daba mil vueltas a las palabras del documento para encontrar una interpretación nueva. Thalcave, silencioso, dejaba a Thaouka el cuidado de conducirle. El Mayor, siempre confiado, permanecía imperturbablemente en su puesto, como si en él fuese imposible el desaliento. Tom Austin y sus dos marineros participaban del mal humor de su amo. Un medroso conejo atravesó junto a ellos los senderos de la sierra, y los supersticiosos escoceses se miraron unos a otros.
—Mal presagio —dijo Wilson.
—Sí, en las Highlands —respondió Mulrady.
—Lo que es malo en las Highlands no puede ser bueno aquí —replicó sentenciosamente Wilson.
Cerca del mediodía los viajeros habían pasado la sierra de Tandil, y se hallaban en las llanuras ondulantes que se extendían hasta el mar. A cada paso, transparentes ríos regaban aquella fértil comarca e iban a perderse entre los altos pastos. El terreno recobraba su horizontalidad normal, y la pradera monótona ofrecía a los pasos de los caballos su inmenso tapiz de verdor.
El tiempo había sido bueno hasta entonces, pero el cielo tomó aquel día un aspecto poco agradable. Los vapores, engendrados por la elevada temperatura de los días anteriores y convertidos en densas nubes, amenazaban resolverse en lluvias tempestuosas. Además, la proximidad del Atlántico y el viento del este que reinaba en él como déspota absoluto, volvían el clima de aquella comarca sumamente húmedo. Bien lo decía su fertilidad, la exuberancia de sus pastos, su sombrío verdor. Sin embargo, aquel día no llovió, y al anochecer, los caballos, después de haber andado tranquilamente una distancia de 40 millas, se detuvieron en los bordes de profundas cañadas, inmensos fosos naturales llenos de agua. No había ningún albergue donde guarecerse. Los ponchos sirvieron a la vez de tiendas y de mantas, y todos se durmieron bajo un cielo amenazador.
Al día siguiente, a medida que la llanura declinaba, se hacía más sensible la presencia de las aguas subterráneas, y filtraba la humedad por todos los poros del terreno. Muy pronto dilatados estanques, algunos de ellos profundos ya y otros que empezaban a formarse, cortaron el camino del este. Mientras no hubo que atravesar más que lagunas, depósitos de agua bien delimitados y libres de plantas acuáticas, los caballos salieron bien del paso, pero el tránsito era más difícil teniendo que pasar pantanos obstruidos por altas hierbas que ocultaban el peligro.
A más de un ser viviente habían sido ya funestos aquellos tremedales. En efecto, Roberto, que se había adelantado una media milla, volvió al galope exclamando:
—¡Monsieur Paganel! ¡Monsieur Paganel! ¡Un bosque de cuernos!
—¡Cómo! —respondió el sabio. ¿Has encontrado un bosque de cuernos?
—Sí, por lo menos un bosquecillo.
—¡Un bosquecillo! Lo habrás soñado, muchacho —replicó Paganel, encogiéndose de hombros.
—No lo he soñado —dijo Roberto—, y vais a verlo vos mismo. ¡Qué país tan singular! Siembran en él cuernos y nacen como el trigo. Quisiera ver la semilla.
—¿Pero hablas seriamente? —dijo el Mayor.
—Sí, señor Mayor, vos vais a verlo también.
Roberto no se había engañado. No tardaron los expedicionarios en hallarse delante de un inmenso campo de cuernos, regularmente plantados, que se extendía hasta perderse de vista Era un verdadero bosque, bajo, pero poblado.
—¿Lo veis? —dijo Roberto.
—Es particular —respondió Paganel, que se volvió hacia el indio interrogándole.
—Los cuernos salen del suelo —dijo Thalcave—, pero los bueyes están debajo.
—¡Cómo! —exclamó Paganel. ¡Hay un rebaño sepultado en el cieno!
—Sí —respondió el patagón.
En efecto, un inmenso rebaño había hallado la muerte bajo aquel suelo conmovido por sus pasos, y centenares de bueyes perecieron a la vez ahogados en la inmensa charca. Este hecho, que se produce con alguna frecuencia en la llanura argentina, no podía ser desconocido del indio, y era una advertencia que convenía tener presente.
Los viajeros dejaron a un lado la inmensa hecatombe que hubiera satisfecho a los dioses más exigentes de la antigüedad, y una hora después quedaba el campo de cuernos a una distancia de dos millas.
Thalcave observaba con cierta ansiedad el estado de la llanura, que no le parecía normal. Se paraba con frecuencia y se levantaba sobre los estribos. Su gigantesca estatura le permitía abarcar de una mirada un vasto horizonte; pero no distinguiendo señal alguna que revelase algo, volvía a emprender su interrumpida marcha. Una milla más adelante se detuvo de nuevo, y después, separándose de la línea que se seguía, avanzaba algunas millas, ya al norte, ya al sur, y volvía a colocarse a la cabeza de la caravana, sin decir lo que esperaba ni lo que temía. Sus evoluciones, varias veces repetidas, llamaron la atención de Paganel e inquietaron a Glenarvan, el cual hizo que el sabio interrogase al indio, y le interrogó en efecto.
Thalcave le respondió que le extrañaba ver la llanura impregnada de agua. No recordaba haber pisado, desde que era guía, un terreno tan húmedo, pues hasta en la estación de las grandes lluvias la campiña argentina ofrece siempre pasos practicables.
—¿Pero a qué podemos atribuir —preguntó Paganel— esta humedad creciente?
—No lo sé —respondió el indio—, y aun cuando lo supiera…
—¿Los ríos de las sierras no crecen algunas veces con las lluvias y se salen de madre?
—Algunas veces.
—Y ahora tal vez…
—¡Tal vez! —dijo Thalcave.
Paganel tuvo que contentarse con esta media respuesta, y dio a conocer a Glenarvan el resultado de su conversación.
—¿Y qué aconseja Thalcave? —preguntó Glenarvan.
—¿Qué debemos hacer? —preguntó Paganel al patagón.
—Darnos mucha prisa —contestó el indio.
Este consejo era más fácil de dar que de seguir. Los caballos se cansaban mucho pisando un suelo que se hundía bajo sus cascos. La depresión se acusaba cada vez más, y aquella parte de la llanura podía compararse a una inmensa hondonada en donde las invasoras aguas debían acumularse rápidamente. Era, pues, indispensable atravesar cuanto antes aquellos terrenos bajos, que una inundación hubiera convertido en un lago.
Se apresuró la marcha. Pero como si no bastase el agua que brotaba al parecer de las entrañas de la tierra bajo los cascos de los caballos, sobre las dos de la tarde las cataratas del cielo se abrieron, y torrentes de una lluvia tropical se precipitaron en la llanura. ¡Magnífica ocasión para manifestarse filósofo! No había medio de sustraerse a aquel diluvio, y lo mejor era recibirlo estoicamente. Los ponchos chorreaban, regados por los sombreros, que parecían techos llenos de goteras; las correas de las riendas se asemejaban a líquidas cintas, y los jinetes, salpicados por sus cabalgaduras, cuyos cascos hacían a cada paso saltar el agua de los charcos, caminaban entre un doble chaparrón que venía a la vez de la tierra y del cielo.
Empapados de agua hasta los huesos, molidos y quebrantados, llegaron los expedicionarios a un rancho muy miserable, al cual sólo personas muy acomodaticias y fáciles de contentar hubieran dado el nombre de abrigo, siendo necesario, para consentir guarecerse en él, ser un viajero reducido al último extremo. Pero Glenarvan y sus compañeros no se hallaban en el caso de escoger, y entraron en la abandonada madriguera que hubiera rehusado el más miserable indio de las pampas. Se encendió no sin trabajo un mal fuego de hierbas que daban más humo que calor. Las ráfagas de lluvia azotaban el exterior de la choza, dentro de la cual penetraba el agua atravesando el bálago podrido. Veinte veces se hubiera apagado el fuego, si veinte veces no hubieran Wilson y Mulrady luchado contra la invasión del agua.
La cena, muy mediana y poco apetitosa, fue muy triste. No había ninguna gana de comer. El Mayor fue el único que no perdió bocado. Su imperturbabilidad era superior a los acontecimientos.
Paganel, como un buen francés, quiso bromear, pero sin éxito.
—Mis chistes —dijo— están mojados, no dan chispa.
Sin embargo, como lo mejor que podía hacerse era dormir, todos buscaron en el sueño el momentáneo olvido de sus fatigas. La noche fue pésima. La choza se ladeaba cediendo al empuje del viento, y a cada ráfaga su armazón crujía y amenazaba hundirse. Los desgraciados caballos habían quedado fuera expuestos a la intemperie, y sus amos no sufrían menos que ellos en el miserable tugurio. Sin embargo, lograron dormirse, siendo Roberto el primero que cerró los ojos apoyando la cabeza en el hombro de Lord Glenarvan. Todos conciliaron el sueño bajo el amparo de Dios.
Y este amparo les valió, pues concluyó la noche sin ningún incidente. A todos despertó Thaouka que, siempre vigilante, relinchaba y golpeaba con sus vigorosos cascos las paredes de la choza. Éste sabía dar, a falta de Thalcave, la señal de marcha, y como todos tenían en él la mayor confianza, le obedecieron y marcharon.
La lluvia había disminuido, pero aquel terreno no absorbía el agua. Sobre la impermeable arcilla, charcos, pantanos y lagunas se desbordaban formando inmensas piscinas de una traidora profundidad. Paganel consultó el mapa, y pensó acertadamente que los ríos Grande y Vivarota, que beben habitualmente las aguas de aquellas llanuras, debían haberse confundido en un solo lecho, de muchas millas de anchura.
Era por tanto necesario acelerar mucho la marcha. Se trataba de la salvación de todos. ¿Dónde podrían guarecerse en el caso de crecer la inundación? El inmenso anfiteatro trazado por el horizonte no ofrecía ningún punto culminante, y en aquella llanura horizontal la invasión de las aguas debía de ser rápida.
Se lanzaron los caballos a todo galope. Thaouka marchaba a la cabeza, y mejor que ciertos anfibios de poderosas aletas natatorias merecía el nombre de caballo marino, porque saltaba como si se hallase en su elemento natural.
De repente, hacia las diez de la mañana, Thaouka dio señales de terrible agitación. Se volvía frecuentemente hacia la llanura inmensa del sur, se prolongaban sus relinchos, y aspiraba con avidez el aire. Se encabritaba con tanta violencia que Thalcave, a quien no podían descabalgar sus saltos, se mantenía con mucho trabajo. Bajo la presión del freno, su boca echaba sangre manchada con la espuma, y, sin embargo, el fogoso animal no se calmaba. Bien conocía su amo que si le hubiera dejado en completa libertad hubiera huido hacia el norte con toda la rapidez de sus ágiles miembros.
—¿Qué tiene Thaouka? —preguntó Paganel. ¿Le han picado las voraces sanguijuelas de las aguas argentinas?
—No —respondió el indio.
—¿Le azora algún peligro?
—Sí, presiente un peligro.
—¿Cuál?
—No lo sé.
Si la vista no descubría el peligro que Thaouka adivinaba, el oído podía ya percibirlo. Un murmullo sordo, semejante al rumor de la marea que sube, venía de más allá de la línea del horizonte. Las ráfagas del viento eran húmedas y estaban como cargadas de un polvo acuoso; las aves, huyendo de un fenómeno desconocido, volaban con toda la rapidez de sus alas, y los caballos, sumergidos hasta los corvejones, experimentaban los primeros empujes de la corriente. Muy pronto resonó a media milla de distancia una formidable confusión de balidos, berridos y relinchos, apareciendo numerosas reses que caían y se levantaban, y huían espantadas, pudiendoseles apenas distinguir en medio de los líquidos torbellinos que levantaban en su carrera. Cien corpulentas ballenas no hubieran agitado con más violencia las olas del océano.
—¡Atención! —gritó Thalcave con voz sonora.
—¿Qué ocurre? —preguntó Paganel.
—¡La inundación, la inundación! —respondió Thalcave espoleando a su caballo, al cual lanzaba hacia el norte a galope tendido.
—¡La inundación! —exclamó Paganel, y a la cabeza de sus compañeros se precipitó en pos de Thaouka.
Ya era tiempo. A cinco millas al sur, un inmenso macareo invadía la campiña y la convertía en océano. Las altas hierbas desaparecían como segadas. Los tallos de las mimosas, arrancados de raíz por la corriente, derivaban y formaban islotes flotantes. La mole líquida formaba gruesas oleadas de un poder irresistible. Se habían puesto evidentemente en comunicación los grandes ríos de las pampas, y tal vez las aguas del Colorado, al norte, y las del río Negro, al sur, se reunían entonces en un mismo lecho.
La avenida de agua indicada por Thalcave llegaba con la velocidad de un caballo lanzado a toda velocidad. Ante ella huían los viajeros como una nube impelida por un viento tempestuoso. Sus miradas buscaban en vano un lugar donde refugiarse. El cielo y el agua se confundían en el horizonte. Los caballos, excitados por el peligro, corrían velozmente, y sus jinetes se sostenían con dificultad en la silla. Glenarvan volvía con frecuencia la cabeza.
—El agua nos alcanza —decía para sí.
—¡Anda, anda! —gritaba Thalcave.
Y todos espoleaban más y más a las pobres bestias, de cuyos ijares, cruelmente atormentados por las espuelas, brotaban chorros de sangre que dejaban en el agua prolongados hilos rojos. Tropezaban en las desigualdades del terreno. Se enredaban en las hierbas ocultas. Caían; se las levantaba. Volvían a caer; se las volvía a levantar.
El nivel de las aguas subía sensiblemente. Inmensas ondulaciones anunciaban el asalto de aquel inconmensurable monstruo que a menos de dos millas de distancia agitaba su espumosa cabeza.

Un cuarto de hora duró aquella lucha suprema contra el más terrible de los elementos. Los fugitivos no habían podido darse cuenta de la distancia que acababan de recorrer, pero juzgando por la rapidez de su carrera debía de ser considerable. Pero ya el agua llegaba al pecho de los caballos, y éstos no podían avanzar sino muy difícilmente. Glenarvan, Paganel, Austin, todos se creían perdidos y condenados a la horrible muerte de los desgraciados que naufragan en alta mar. Los caballos ya empezaban a no hacer pie.
Renunciamos a pintar las horribles angustias de aquellos ocho hombres luchando contra una marea ascendente. Se reconocían impotentes para hacer frente a los cataclismos de la naturaleza, superiores a las fuerzas humanas. Su salvación no estaba en sus manos.
Cinco minutos después, los caballos avanzaban a nado, arrastrándoles la corriente con incomparable violencia, y con una velocidad igual a la del galope tendido, que debía pasar de veinte millas por hora.
Toda salvación parecía imposible, cuando se oyó al Mayor que gritaba con voz estentórea:
—¡Un árbol!
—¡Un árbol! —exclamó Glenarvan.
—¡A él, a él! —respondió Thalcave.
Y señaló con la mano, a 800 brazas al norte, una especie de nogal gigantesco que se elevaba solitario en medio de las aguas.
Sus compañeros no necesitaban estímulos. Fuerza era ganar a toda costa aquel árbol que tan inopinadamente se les presentaba. Los caballos se perderían indudablemente, pero podían salvarse los hombres. La corriente les arrastraba.
En aquel momento, el caballo de Tom Austin lanzó un ahogado relincho y desapareció. El jinete, desembarazándose de los estribos, echó a nadar vigorosamente.
—Agárrate a mi silla —le gritó Glenarvan.
—Gracias, señor —respondió Tom Austin—, tengo buenos brazos.
—¿Y tu caballo, Roberto? —preguntó Glenarvan volviéndose hacia el niño.
—Va bien, Milord, va bien. Nada como un pez.
—¡Atención! —dijo el Mayor con voz fuerte.
Apenas había pronunciado esta palabra, cuando llegó el enorme aluvión. Una ola monstruosa de cuarenta pies de altura envolvió a los fugitivos con espantoso estrépito. Hombres y animales desaparecieron en un torbellino de espuma. Una montaña líquida, que pesaba millones de toneladas, les sepultó bajo sus aguas furiosas.

La ola pasó, y los hombres volvieron a la superficie del agua. Pero los caballos, exceptuando a Thaouka, que llevaba a su amo, habían desaparecido para siempre.
—¡Animo, ánimo! —repetía Glenarvan, que sostenía con un brazo a Paganel y nadaba con el otro.
—¡Voy bien, voy bien…! —respondió el digno sabio. Y ni siquiera estoy enfadado…
¿De qué no estaba enfadado? No se sabe, porque el pobre hombre, antes de concluir la frase, tragó más de un cuartillo de agua cenagosa. El Mayor avanzaba tranquilamente, nadando con el compás y el ritmo de un nadador maestro. Los marineros jugaban como marsopas en el líquido elemento. Roberto, asido de las crines de Thaouka, se dejaba remolcar por él; Thaouka hendía las aguas con soberbia energía, y se mantenía instintivamente en la línea del árbol, hacia el que llevaba la corriente.
El árbol no se hallaba ya más que a veinte brazas, y en pocos instantes llegaron a él. Fue una gran fortuna, porque sin aquel refugio, toda probabilidad de salvación desaparecía, y la muerte en el seno de las aguas era inevitable.
El agua subía hasta lo más elevado del tronco, en el sitio en que empieza la primera bifurcación de las ramas. Fácil fue, por lo tanto, encaramarse. Thalcave abandonó su caballo, y levantando a Roberto, fue el primero que se encaramó y con sus robustos brazos ayudó a que se encaramasen los otros.
Pero Thaouka, arrastrado por la corriente, se alejaba con rapidez. Volvía hacia su amo la inteligente cabeza, y sacudiendo sus largas crines, le llamaba con expresivos relinchos.

—¿Le abandonas? —preguntó Paganel a Thalcave.
—¡Yo! —exclamó el indio.
Y sumergiéndose en las embravecidas aguas, reapareció a diez brazas del árbol. Algunos instantes después, se apoyaba su brazo en el cuello de Thaouka, y caballo y jinete derivaron juntos hacia el brumoso horizonte del norte.