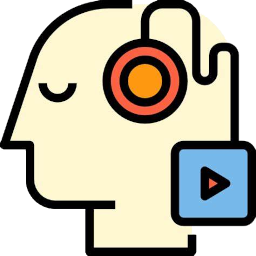El doctor por fin se ha establecido en Dörfli para estar cerca de Heidi y su abuelito y estudiar la conveniencia de la visita de Clara Sesemann a las montañas. El trato con la niña y su estancia en las montañas ejercen un efecto terapéutico sobre el melancólico doctor, que parece recuperarse de viejas heridas en su corazón.

El doctor salió al día siguiente muy de mañana de Dörfli para subir en compañía de Pedro hacia la cabaña del Viejo de los Alpes. Animado por su acostumbrada bondad, trató repetidas veces de entablar conversación con el pastorcillo, pero fue en vano; Pedro respondía apenas con monosílabos a sus preguntas; era muy difícil hacerlo hablar. En vista de la inutilidad de sus esfuerzos, el doctor desistió de su empeño y, en silencio, llegaron a la cabaña. Heidi les aguardaba ya con sus cabritas, formando entre los tres un alegre grupo iluminado por los primeros rayos del sol que caían sobre las alturas.
—¿Vienes? —preguntó Pedro, que no dejaba de hacer todas las mañanas la misma pregunta.
—Naturalmente, iré si el señor doctor viene con nosotros —respondió la niña.
Pedro echó sobre el doctor una mirada de soslayo. En aquel momento apareció el abuelo con el bolso de las provisiones. Saludó primero al doctor con gran respeto, luego se aproximó a Pedro y le dio el saquito para que se lo colgara en el hombro. Pesaban las provisiones aquel día más que otros, porque el Viejo había añadido un buen trozo de carne seca, pensando que si el doctor encontraba agradable la estancia en los campos de pasto, tal vez le gustaría comer con los niños allá arriba. Pedro tuvo en seguida el presentimiento de que en el saquito se hallaba algo inusitado, y su rostro se animó con una alegre sonrisa.
Inmediatamente comenzaron el ascenso a la montaña. Heidi, desde el primer momento se vio rodeada de las cabritas, cada una de las cuales quería estar más próxima a ella que las otras, y se disputaban mutuamente el sitio. Después de dejarse arrastrar durante un rato por el rebaño, la niña se detuvo y dirigió a los animalitos esta breve exhortación:
—Ahora vais a hacer el favor de correr delante de nosotros sin volver a cada paso para empujarme, porque deseo ir al lado del señor doctor. ¡Hala, a correr!
Y como Blancanieves no cesaba de frotar la cabeza contra Heidi, ésta le pasó la mano suavemente sobre el dorso y le recomendó que fuera muy obediente. Después se abrió camino para salir de entre las cabras y se colocó al lado del doctor, el cual la cogió de la mano. Esta vez no tuvo necesidad de buscar un tema que le sirviera de conversación, porque Heidi comenzó inmediatamente a charlar alegremente. Tenía tantas cosas que contarle al buen doctor acerca de las cabritas y de sus excentricidades, sobre las flores, las rocas, los pajaritos, que el tiempo pasó sin que se dieran cuenta y pronto se hallaron en el campo donde las cabras solían pacer. Durante la subida, Pedro había lanzado al doctor constantemente miradas de soslayo, tan furiosas, que bien hubieran podido causarle miedo, pero afortunadamente no las había advertido.
Heidi condujo a su amigo al sitio donde ella solía sentarse para contemplar las montañas y el valle, sitio que prefería a todos los demás. Allí se sentó, como de costumbre, y el doctor se colocó a su lado, sentándose también sobre la soleada hierba del prado.
La radiante luz de una mañana de otoño envolvía con sus rayos de oro las cimas de la montaña y el gran valle verdeante. De los prados situados en planos más bajos subía el tintineo de las campanitas de los rebaños, cuyo dulce sonido daba una impresión de bienestar y de paz. Enfrente brillaban con mil destellos las grandes sábanas de nieve, y el Falkner elevaba su masa de roca grisácea y majestuosa hasta el mismo azul del cielo. La brisa de la mañana, fresca y deliciosa, mecía suavemente las últimas campanillas que quedaban entre la hierba y que parecían mover gozosas sus corolas al calor del sol. Sobre ellos se cernía el ave de rapiña describiendo grandes círculos, pero aquel día no gritaba, sino que, con las alas extendidas, volaba con lentitud a través del espacio azulado. Heidi giraba la vista en torno y contemplaba con alegría el cielo azul, los rayos del sol y el feliz pájaro en los aires. Todo era tan bello, tan hermoso, que los ojos de la niña se llenaban de felicidad. Se volvió hacia su amigo para asegurarse de que también él veía todas aquellas cosas. El doctor había permanecido hasta entonces silencioso y pensativo, mas cuando vio los ojos radiantes de alegría de la niña, dijo:
—Sí, Heidi, aquí arriba se podría estar muy bien. Mas si se tiene el corazón lleno de tristeza, ¿cómo se ha de hacer para gozar de tanta belleza?
—¡Oh, oh! —exclamó Heidi alegremente—, aquí no se tiene nunca el corazón triste, eso sólo sucede en Francfort.
En el rostro del doctor apareció una sonrisa fugaz.
—Y si uno viene de Francfort —dijo— y trae la tristeza consigo a estas montañas, ¿qué remedio propondrías, Heidi?
—Pues no hay más que decírselo a Dios Nuestro Señor cuando uno no sabe qué hacer —respondió ella con confianza.
—Sí, hija mía, tu idea es excelente —repuso el doctor—, pero cuando ha sido Él quien nos ha enviado lo que nos entristece y nos hace infelices, ¿qué se le puede decir a Dios?
Esta pregunta hizo reflexionar a Heidi, mas como ella estaba plenamente convencida de que Dios nos ayuda en todas nuestras tribulaciones, buscó la respuesta en algún hecho que lo sucediera a ella misma.
—Entonces es preciso esperar —dijo al fin con aplomo— y pensar siempre: «Dios sabe ya qué alegría me mandará después de esta tristeza mía». Debemos tener siempre paciencia y no desesperar jamás. Porque de pronto sucede algo y nos damos cuenta de que Dios ha tenido siempre algo bueno reservado para nosotros. Pero cuando uno se empeña en no ver sino las cosas por el lado triste, parece que todo haya de ser siempre así.
—Acabas de decir una gran verdad, querida Heidi; no te olvides nunca de ella —dijo el doctor.
Durante algún tiempo, el doctor siguió contemplando en silencio las formidables masas de rocas que les rodeaban por todas partes y el verde valle iluminado por el sol; luego prosiguió:
—Mira, Heidi; se puede estar sentado aquí en este mismo sitio y tener sobre los ojos un espeso velo a través del cual no penetra toda esta belleza que ves. Entonces el corazón se entristece más todavía, puesto que todo es tan hermoso. ¿Tú comprendes esto?
Al oír tales palabras, Heidi sintió una impresión dolorosa en el corazón. Aquel velo espeso sobre los ojos, del que hablaba el doctor, le recordaba a la abuela de Pedro, que no podía ver el sol ni todas las demás cosas bellas que había en el mundo. Era el suyo un dolor que se despertaba con gran fuerza en su corazón cada vez que le acudía esta idea. Esta vez el recuerdo la había sorprendido en plena alegría, por lo que se quedó un momento sin hablar. Mas al fin respondió gravemente:
—Sí, lo comprendo. Pero ya sé qué hay que hacer entonces: es necesario repetir las canciones de la abuela, que hacen que uno vea otra vez claramente; a veces, tan claramente, que uno se vuelve otra vez alegre; lo sé porque así me lo ha dicho la abuela.
—¿Qué canciones son ésas, Heidi? —preguntó el doctor.
—Yo conozco solamente aquella del sol y del hermoso jardín; sé también cuáles son las estrofas que le gustan más a la abuelita, porque siempre me las hace leer tres veces seguidas.
—Muy bien, dime pues esas estrofas; me gustaría escucharlas —contestó el doctor, incorporándose para oír mejor.
La niña juntó las manos y, después de haber reflexionado un instante, preguntó:
—¿He de empezar allí donde la abuelita dice que eso le llena el corazón de nueva confianza?
El doctor hizo una señal de afirmación. Heidi empezó:
Deja, deja sin temor
que obre, rija y gobierne
la santa voluntad del
que todo lo puede.
Cuando llegue la hora
del bienestar celeste,
comprenderás su amor,
si ahora no lo
comprendes.
Acaso tarde en darte el
alivio que quieras y a tus
gritos de angustia
atención no preste.
Sin mostrarnos el rostro
y rehuyéndonos siempre,
sus auxilios benditos que
nos niegue parece.
Mas resiste la prueba y
fiel a Él permanece, que
al fin su dulce mano
verás cómo te tiende
descargando tu pecho
del dolor que ahora
siente y llenando tu alma
de una paz celeste.
Heidi se detuvo de pronto porque no estaba muy segura de que el doctor la hubiese escuchado hasta el final. Éste se había puesto las manos delante de los ojos y permanecía así sin hacer el más ligero movimiento. La niña se dijo, al verlo de aquel modo, que bien podría ser que su amigo se hubiese quedado dormido y que si al despertar deseaba oír otras estrofas de la canción no tendría sino que recitárselas otra vez.
Todo era silencio a su alrededor. El doctor no decía nada, pero tampoco dormía. La voz de la niña había despertado en él el recuerdo de un pasado muy lejano. Veíase nuevamente de niño al lado del sillón de su madre; ésta lo rodeaba con un brazo y le decía la canción cuyas estrofas Heidi acababa de recitar, canción que él no había escuchado desde hacía mucho tiempo. Creía escuchar la voz de su madre, vio que sus ojos se posaban en él con ternura; cuando cesó la niña de recitar, el buen señor oyó como si la voz amada de su madre le murmurase al oído las palabras de aquel lejano pasado. Mucho debía agradarle escuchar aquellas palabras, y recordarlas en su memoria, porque siguió un largo rato así, inmóvil, el rostro oculto entre las manos. Cuando, al fin, salió de su ensimismamiento, vio que Heidi lo contemplaba con mirada de sorpresa. El doctor cogió las manos de la niña entre las suyas.
—Heidi, la canción que me has recitado es muy hermosa —dijo con acento más alegre que antes—. Volveremos aquí muchas veces y me la recitarás de nuevo.
Durante aquel tiempo, Pedro había tenido bastante trabajo en dar rienda suelta a su indignación. Hacía muchos días que Heidi no había venido con él a los campos de pastos y, ahora que por fin estaba allí, ese señor de la ciudad permanecía todo el tiempo a su lado, y él no podía acercársele. Su despecho era grande. Se aproximó por detrás y se detuvo a alguna distancia del doctor, el cual no podía verlo y no se daba cuenta de nada; Pedro levantó hacia él un puño agresivo, luego los dos, y cuanto más tiempo permanecía Heidi al lado de su amigo, más terribles eran las señales que Pedro enviaba a éste con los puños cerrados.
Mientras tanto, el sol había alcanzado en el cielo la altura que indica la llegada del momento de comer, y Pedro, que conocía muy bien la hora por la situación del sol, exclamó con todas su fuerzas:
—¡La hora de comer!
Heidi se levantó para ir a buscar el saco de provisiones a fin de que el doctor pudiera comer en el mismo sitio donde se hallaba sentado. Pero su amigo declaró que no sentía apetito y que solamente quería beber un vaso de leche, después de lo cual deseaba pasearse un poco por la montaña y subir aún más arriba de donde se hallaban. Heidi se dio cuenta inmediatamente de que ella tampoco tenía hambre, de que también preferiría beber solamente un vaso de leche y acompañar al doctor montaña arriba, hasta las grandes rocas cubiertas de musgo, muy cerca del lugar donde por poco se cae Cascabel al precipicio y donde crecen las hierbas más aromáticas. La niña se dirigió hacia Pedro, le explicó lo que sucedía y le ordenó que ordeñara a Blanquita para llenar dos vasos de leche, uno para el señor doctor y otro para ella. Pedro, muy sorprendido, contempló un momento a Heidi, y luego preguntó:
—¿Y para quién es lo que hay en el saco?
—Para ti, si lo quieres —respondió ella—, pero haz el favor de darte prisa con la leche.
En su vida había Pedro cumplido una orden con la presteza con que realizó la que Heidi acababa de darle; mientras ordeñaba la cabra, no pensaba más que en el contenido del saco de provisiones, que aún no conocía. Cuando sus compañeros se hallaban ocupados en beber tranquilamente los sendos vasos de leche, el pastorcillo abrió el saco y examinó el contenido con rápida y ávida mirada; al ver el gran trozo de carne seca, un estremecimiento de alegría le recorrió el cuerpo y tuvo que asegurarse con otra mirada de que no se había equivocado. Luego hundió la mano en el saco para extraer el trozo apetecido. Mas, de pronto, la retiró como si sintiera que le estaba prohibido hacer lo que pensaba. Había recordado que, no hacía mucho, estaba detrás del señor doctor amenazándolo con los puños, y ahora el amenazado le regalaba la maravillosa comida destinada para sí. Pedro se arrepintió de su proceder, pues tenía la impresión de que aquel hecho le impedía tomar el magnífico regalo y saborearlo. Súbitamente dio un salto y volvió corriendo al sitio donde antes estuviera sentado. Una vez allí, levantó ambas manos en alto, bien abiertas, como indicando que la amenaza de los puños cerrados no había de valer; así permaneció largo rato hasta que tuvo la sensación de que el mal ya quedaba reparado. Después volvió brincando hacia el sitio donde dejara el saco de las provisiones y, con la conciencia tranquila, se entregó de corazón a disfrutar de tan excepcional comida que la suerte le había deparado.
El doctor y Heidi se habían paseado largo tiempo por la montaña, entreteniéndose admirablemente, hasta que el primero advirtió que había llegado ya el momento de descender al valle. Expresó el convencimiento de que su pequeña amiga desearía sin duda quedarse el resto de la tarde con Pedro y las cabras. Mas Heidi dijo que no pensaba hacer tal cosa, porque entonces el señor doctor tendría que descender la montaña completamente solo. La niña se empeñó en acompañarlo hasta la cabaña de su abuelo, y quizás un poco más lejos. De aquí que los dos partieran cogidos de la mano; Heidi contaba a su amigo mil cosas divertidas y le señalaba los sitios en que las cabritas preferían pacer, donde en verano crecían los dientes de león, las blancas mayas, las rojas amapolas y otras muchas flores. Heidi conocía todos sus nombres porque el abuelito se los había hecho aprender. Al fin el doctor declaró que había llegado el momento de separarse. Muy cariñosamente se despidió de la niña y continuó su camino por la pendiente del valle. De tiempo en tiempo se volvía y siempre veía a Heidi en el mismo sitio, siguiéndole con la mirada y haciéndole señas con la mano, como en otro tiempo hacía su propia hija querida, cuando su padre salía de casa.
Era un mes de septiembre dulce y lleno de sol. Todas las mañanas subía el doctor hasta la cabaña y desde allí emprendían, casi inmediatamente, bellas excursiones. Frecuentemente le acompañaba el Viejo de los Alpes, y los dos subían mucho más alto todavía, hasta las cimas rocosas donde se balanceaban los viejos pinos batidos por el viento y en cuya vecindad debía de tener su nido el ave de rapiña, pues volaba muchas veces gritando sobre sus cabezas.
Hallaba el doctor muy grata la conversación de su guía y no salía de su asombro al advertir la exactitud con que el Viejo conocía todas las plantas y hierbas de aquellos contornos. En todas partes sabía encontrar cosas útiles y de todo sacaba partido: de los abetos resinosos, de las agujas olorosas de los pinos, del musgo rizado que crecía entre las raíces viejas de los árboles, de todas las plantas, al parecer insignificantes, y de las finas hierbas que daba aquel fértil suelo de las altas montañas.
Del mismo modo conocía el Viejo de los Alpes la vida y las costumbres de los animales pequeños y grandes que había en la montaña y contaba al doctor las cosas más divertidas acerca de aquellos habitantes de las rocas, de las cavernas y de los pinos y abetos. Durante tales excursiones, el tiempo transcurría rápidamente para el doctor, y muchas veces, llegada la noche, cuando se despedía del abuelo de Heidi con un cordial apretón de manos, le repetía lo que ya había dicho otras veces:
—Querido amigo, nunca me separo de usted sin haber aprendido algo nuevo.
Otras veces, sin embargo, y generalmente los días más hermosos, el doctor prefería pasearse con Heidi. Iban entonces a establecerse en la pradera de los campos de pastos donde pasaron el primer día. Heidi repitió al doctor las canciones que tanto le gustaba oír, mientras que Pedro, a cierta distancia de ellos, permanecía silencioso, pero completamente apaciguado y tranquilo; ya no soñaba en amenazar con los puños cerrados al señor doctor.
Así transcurrió aquel hermoso mes de septiembre. Una mañana el doctor llegó a la cabaña con el semblante menos alegre que otras veces: era aquél su último día en la montaña —dijo—, porque se veía obligado a regresar a Francfort, cosa que le causaba un gran pesar, puesto que había cobrado cariño a los Alpes. Esta noticia causó también pena al Viejo, porque había disfrutado mucho con la sociedad del doctor. En cuanto a Heidi, se había acostumbrado ya de tal modo a ver todos los días a su querido y bondadoso amigo, que no quería admitir que esta costumbre había de terminar tan súbitamente. Elevó hacia él una mirada inquieta e interrogante, mas en seguida se dio cuenta de que era verdad. El doctor se despidió afablemente del Viejo de los Alpes y preguntó a Heidi si quería acompañarle un poco montaña abajo. Heidi descendió, pues, con él, cogida de su mano, el largo sendero, y no quería creer que su amigo partía de veras. Al cabo de un rato, el doctor se detuvo, dijo a Heidi que ya le había acompañado bastante lejos y que era hora de que volviera a subir. Pasó la mano suavemente y repetidas veces sobre la rizada cabellera de la niña.
—Ahora, Heidi, es preciso que me vaya —dijo—. ¡Ojalá pudiera yo llevarte conmigo y tenerte a mi lado en Francfort!
Heidi, al conjuro de aquel nombre de Francfort, vio alzarse ante sus ojos la ciudad de incontables casas de piedra, sus calles empedradas, y pensó también en la señorita Rottenmeier y en Tinette. De aquí que respondiera con alguna vacilación:
—Me gustaría mucho más que usted viniera a vivir entre nosotros.
—Es verdad, tienes razón, vale mucho más. Adiós, pues, Heidi —respondió el doctor, ofreciéndole la mano.
La niña puso en ella la suya y levantó el rostro hacia el amigo que iba a partir. Los dulces ojos que la miraban llenáronse de lágrimas; de pronto, el doctor se volvió rápidamente y bajó el sendero con presteza.
La bondadosa niña permaneció inmóvil en el mismo sitio. Las lágrimas que había visto en aquellos ojos, siempre tan llenos de dulzura, la conmovieron profundamente. Súbitamente se echó a llorar y se precipitó tras el viajero gritando con voz entrecortada por los sollozos:
—¡Señor doctor! ¡Señor doctor!
Éste se detuvo y se volvió. Heidi lo alcanzó pronto; la lágrimas corrían vivas por las mejillas de la niña y, entre sollozos, exclamó:
—Yo quiero ir en seguida a Francfort y quedarme al lado de usted todo el tiempo que desee, pero es preciso que vaya antes a decírselo al abuelito.
El doctor acarició a la niña y procuró calmar su excitación.
—No, hija mía —dijo con el mayor afecto—, ahora no. Es necesario que te quedes aquí a vivir al lado de los pinos, al aire libre, porque podrías caer otra vez enferma. Pero escucha lo que voy a pedirte: si en cualquier momento me hallara yo enfermo y solo, ¿querrías tú venir y permanecer a mi lado? ¿Puedo contar con que entonces tendré a alguien que cuide de mí y me quiera?
—Sí, sí, yo iré el mismo día que me mande llamar. Yo le quiero casi tanto como a mi abuelito —afirmó la niña sin cesar de verter lágrimas.
El doctor le estrechó otra vez la mano y se puso inmediatamente en camino. Pero Heidi, de pie en el mismo sitio, continuaba haciéndole señas con la mano hasta que no quedó de su amigo más que un punto negro en lontananza. Cuando el doctor se volvió por última vez para contemplar a la niña y a la hermosa montaña de los Alpes, toda bañada por un sol esplendoroso, se dijo en voz baja:
—¡Qué bien se está allá arriba! Allí es donde se desvanecen los males del cuerpo y los del alma, y donde se vuelve a amar la vida.