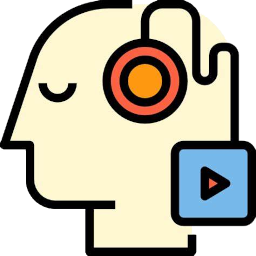Olivier Sinclair, interesado por compartir el objetivo de la señorita Campbell de avistar rayo verde, propone a los viajeros un nuevo plan que facilite los planes de observación del escurridizo fenómeno meteorológico.

El regreso a Oban se efectuó en condiciones mucho menos agradable que la ida a la isla Seil. Habían confiado en tener un éxito y volvían con un fracaso.
Si la decepción que experimentó la señorita Campbell podía atenuarse en algo, era únicamente porque Aristobulus Ursiclos había sido la causa. Tenía derecho en acusar a aquel gran culpable, a cubrirle de maldiciones. Y no se quedó corta. Los hermanos Melvill hubieran hecho mal en defenderlo. ¡No! Tenía que haber sido la embarcación de aquel impertinente en quien nadie estaba pensando, que llegara justo a punto para taparles el horizonte en aquel momento en que el sol lanzaba sus últimos destellos. Cosas como ésta, no se perdonan nunca.
No hay que decir que, después de recibir tal reprimenda, Aristobulus Ursiclos, que para disculparse todavía había empeorado las cosas burlándose del Rayo Verde, había vuelto a embarcarse seguidamente en su chalupa para regresar a Oban.
Había hecho perfectamente, pues era seguro que nadie le hubiera ofrecido un sitio en la calesa, ni siquiera en el pescante.
Así, pues, por dos veces el sol se había puesto en las condiciones previstas para observar aquel fenómeno, y por dos veces la mirada ardiente de la señorita Campbell se había expuesto inútilmente a las rutilantes caricias del astro, que le dejaban luego los ojos deslumbrados durante algunas horas. Primero el salvamento de Olivier Sinclair, luego la torpeza de Aristobulus Ursiclos, le habían impedido aprovecharse de unas ocasiones que tal vez no se presentarían en mucho tiempo. Claro que en los dos casos las circunstancias no fueron las mismas, y tanto como la señorita Campbell perdonaba al uno culpaba al otro. ¿Quién habría podido acusarla de parcialidad?
Al día siguiente, Olivier Sinclair, con aire soñador, se paseaba por la playa de Oban.
¿Quién sería aquel señor Aristobulus Ursiclos? ¿Un pariente de la señorita Campbell y de los hermanos Melvill, o simplemente un amigo? En todo caso era seguramente un asiduo de la casa, pues la señorita Campbell no se había guardado de reprocharle furiosamente su torpeza. Pero ¿qué le importaba a Olivier Sinclair? Si quería saber a qué atenerse solo tenía que preguntárselo al hermano Sam o al hermano Sib… Y esto es precisamente lo que no quería hacer y lo que no hizo.
Sin embargo, no le faltaron ocasiones. Cada día Olivier Sinclair se encontraba o bien con los hermanos Melvill, que se paseaban siempre juntos —¿quién habría podido decir que los había visto alguna vez el uno sin el otro?— o acompañados de su sobrina, por las orillas del mar. Hablaban de mil cosas, y sobre todo del tiempo, lo que en aquella ocasión no era una manera de hablar de algo cuando no se tiene nada que decir. ¿Volverían a tener una de aquellas tardes serenas que esperaban para volver a la isla Seil? No era muy seguro. En efecto, después de aquellos dos días admirables del 2 y del 14 de agosto, cada día el cielo se levantaba incierto, lleno de nubes tormentosas, el horizonte era surcado por relámpagos de calor, y la bruma crepuscular lo envolvía siempre. En fin, había para desesperarse.
¿Por qué no confesamos de una vez que el joven pintor se había entusiasmado tanto con el Rayo Verde como la propia señorita Campbell? Había empezado a interesarse con aquel capricho de la joven y ahora corría con ella por los campos del espacio con su fantasía, con no menos ardor que su compañera. ¡Ah! Él no era como Aristobulus Ursiclos, que con su cabeza perdida entre las nubes de la ciencia desdeñaba aquel simple fenómeno óptico. Los dos jóvenes se comprendían y querían ser de los pocos privilegiados a quienes el Rayo Verde honraría con su aparición.
—Le veremos, señorita Campbell —repetía Olivier Sinclair—, le veremos, aun cuando tenga que ir a alumbrarlo yo mismo. Ya que ha sido por culpa mía que se lo perdió usted la primera vez, y me siento algo culpable también de que este señor Ursiclos… ese pariente suyo… creo… ¿verdad?
—No… parece que… es mi prometido… —contestó entonces la señorita Campbell, alejándose rápidamente para unirse con sus tíos, que iban más adelante tomando las consabidas buenas raciones de rapé.
¡Su prometido! El efecto que produjo esta sencilla respuesta a Olivier Sinclair fue muy particular, sobre todo por el tono con que había sido hecha. Después de todo, ¿qué mal había en que aquel joven pedante fuera su prometido? Al menos, en estas condiciones su presencia en Oban tenía una explicación. Pero por el hecho de haber tenido la torpeza de interponerse entre el sol poniente y la señorita Campbell, no sería posible que pasara… ¿Qué es lo que no podía pasar? Olivier Sinclair no lo sabía muy bien.
Además, después de dos días de ausencia, Aristobulus Ursiclos había reaparecido y Olivier Sinclair lo había visto varias veces en compañía de los hermanos Melvill, que no eran capaces de guardarle rencor. Parecían estar en muy buenas relaciones los tres. El joven sabio y el joven artista también se había encontrado varias veces, ya en la playa, ya en los salones del Caledonian Hotel. Y los dos tíos habían creído un deber presentarlos el uno al otro.
—El señor Aristobulus Ursiclos, de Dumfries.
—El señor Olivier Sinclair, de Edimburgo.
Los dos jóvenes se saludaron fríamente, con una simple inclinación de cabeza, mientras mantenían el cuerpo exageradamente tieso. Era evidente que aquellos dos caracteres no simpatizarían nunca. El uno contemplaba el cielo para descubrir estrellas y el otro para calcular los elementos; el uno, el artista, rehuía ponerse sobre el pedestal del arte, mientras que el otro, el científico, hacía un pedestal de la ciencia.
En cuanto a la señorita Campbell, continuaba poniendo mala cara a Aristobulus Ursiclos. Cuando él estaba allí, ella no parecía notar su presencia; si pasaba por su lado, ella volvía la cabeza a propósito. Sin embargo, los hermanos Melvill, en su buena fe, creían que todo se arreglaría, sobre todo si aquel caprichoso Rayo Verde quería volver a aparecer.
Entretanto, Aristobulus Ursiclos observaba a Olivier Sinclair por encima de sus gafas. Por lo que veía, la asiduidad de aquel joven cerca de la señorita Campbell, la amabilidad con que ésta lo acogía en todo momento, no acababa de gustarle. Pero, seguro de sí mismo como siempre, estaba a la expectativa.
No obstante, ante aquel cielo tan inseguro y aquel barómetro cuya columna de mercurio no acababa de decidirse a marcar buen tiempo, la paciencia de todos llegaba a sus límites. Con la esperanza de encontrar un horizonte libre de brumas, aunque solo fuera en los breves instantes de la puesta del sol, hicieron todavía dos o tres excursiones a la isla Seil, excursiones de las cuales Aristobulus Ursiclos se abstuvo de formar parte. Pero perdieron el tiempo inútilmente. Llegó el 23 de agosto sin que el verde fenómeno se dignara manifestarse.
Entonces aquel capricho se convirtió en una idea fija que no dejaba lugar para ninguna otra. Era como una obsesión. Se soñaba día y noche con el dichoso Rayo Verde. Bajo este estado de espíritu, todo lo veían verde: el cielo azul era verde, los caminos eran verdes, la playa era verde, las rocas eran verdes, el agua y el vino eran verdes como la absenta. Los hermanos Melvill se imaginaban vestidos de verde, como dos grandes papagayos sorbiendo rapé verde en una caja verde también. En una palabra, era la locura del verde. Pero aquello no podía durar.
Pero un día Olivier Sinclair tuvo una idea feliz.
—Señorita —le dijo—, y ustedes, señores Melvill, me parece que, pensándolo bien, Oban es un mal punto para observar el fenómeno en cuestión.
—¿Y quién tiene la culpa? —contestó la señorita Campbell mirando fijamente a los dos culpables.
—Aquí no existe un horizonte de mar. Y por esto nos vemos obligados a ir hasta la isla Seil a buscarlo, con el riesgo de no hallarnos allí en el momento preciso.
—Es evidente —contestó la señorita Campbell—. Verdaderamente, no sé por qué mis tíos han escogido precisamente este horrible lugar para nuestra observación.
—Querida Elena —contestó el hermano Sam, que no sabía qué decir—, nosotros habíamos pensado…
—Sí… habíamos pensado… lo mismo —terminó el hermano Sib, acudiendo en ayuda de su hermano.
—Que el sol no desdeñaría el horizonte de Oban para su ocaso…
—Ya que Oban está situado a la orilla del mar…
—Pues pensasteis mal, tíos —contestó la señorita Campbell—, pensasteis muy mal, ya que el sol no se pone por este lado.
—En efecto —contestó el hermano Sam—. Estas islas inoportunas nos privan de ver el horizonte.
—¿No tendréis la intención de hacerlas volar por medio de una mina? —preguntó irónica la señorita Campbell.
—Si fuera posible, ya estaría hecho —replicó el hermano Sib muy decidido.
—Sin embargo, no podemos acampar en la isla Seil —observó el hermano Sam.
—¿Y por qué no?
—Pero, querida Elena, ¿lo quieres verdaderamente…?
—Verdaderamente.
—Vámonos, pues —contestaron el hermano Sam y el hermano Sib, con resignación.
Y aquellos dos hermanos, tan sumisos, se declararon dispuestos a marcharse de Oban.
Pero Olivier Sinclair intervino.
—Señorita Campbell —le dijo—, por poco que usted quisiera, creo que habría una solución mejor que la de instalarnos en la isla Seil.
—Hable usted, señor Sinclair, y si su proyecto es mejor, mis tíos no rehusarán seguirlo.
Los hermanos Melvill se inclinaron como unos autómatas, con un movimiento tan idéntico, que nunca parecieron tan iguales los dos.
—La isla Seil —continuó Olivier Sinclair— no está hecha realmente para poder vivir en ella, ni siquiera por pocos días. Si tiene que ejercitar su paciencia, señorita Campbell, que no sea al menos en perjuicio de su bienestar. He notado también que desde la isla Seil la vista del mar está muy limitada debido a la configuración de las costas. Si, por desgracia, tuviéramos que esperar más tiempo del que pensamos, si nuestra permanencia allí tenía que prolongarse durante varias semanas, podría suceder que el sol, que retrocede ahora más hacia el oeste, acabara de ponerse detrás de la isla Colonsay, o la isla Oronsay, o incluso la grande Islay, y desde nuestro observatorio no veríamos nada, pues nos faltaría un horizonte más ancho.
—Realmente, entonces sí que sería el golpe de gracia de la mala suerte —contestó la señorita Campbell.
—Que podemos evitar quizá buscando una localidad situada más afuera del archipiélago de las Hébridas, y ante la cual se abra el Atlántico en toda su extensión.
—¿Sabe usted de alguna, señor Sinclair? —preguntó la señorita Campbell con viveza.
Los hermanos Melvill estaban pendientes de los labios del joven. ¿Qué iba a contestar? ¿Dónde diablos iba a llevarlos la fantasía de su sobrina? ¿En qué extremo confín del continente tendrían que instalarse para satisfacer sus deseos?
La contestación de Olivier Sinclair tuvo por efecto tranquilizarlos enseguida.
—Señorita Campbell —dijo—, no lejos de aquí hay una localidad que, a mi juicio, reúne todas las condiciones favorables. Está situada detrás de las alturas de Mull que cierran el horizonte por el oeste de Oban. Es una de las pequeñas Hébridas que más se internan en el Atlántico; es la encantadora isla de Iona.
—¡Iona! —exclamó la señorita Campbell—. ¡Iona, tíos! ¿Y tardaremos mucho en llegar?
—Podemos estar allí mañana —contestó el hermano Sib.
—Mañana, antes de que se ponga el sol —añadió el hermano Sam.
—Vámonos, pues —prosiguió la señorita Campbell—, y si en Iona no encontramos un lugar ampliamente descubierto, ya lo saben ustedes, tíos, buscaremos otro punto del litoral, desde John O’Groats, en la extremidad norte de Escocia, hasta el Land’s End, en la punta sur de Inglaterra, y si todavía esto no es suficiente…
—Nos queda un recurso —contestó Olivier Sinclair—; daremos la vuelta al mundo.