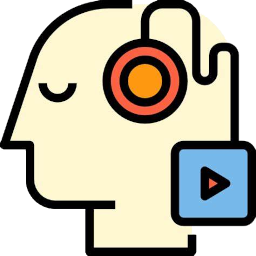Viajamos en compañía de Elena Campbell y sus tíos Sam y Sib por el río Clyde en busca de un lugar desde el que poder observar el rayo verde.

Al día siguiente, 2 de agosto, a primera hora de la mañana, la señorita Campbell, acompañada por los hermanos Melvill, y seguida de Partridge y la señora Bess, subía al tren en la estación de ferrocarril de Helensburgh. Tenían que ir a Glasgow a tomar el barco de vapor, que, en su servicio cotidiano de la metrópoli a Oban, no hace escala en aquel punto de la costa.
A las siete en punto los cinco viajeros descendieron en la estación de llegada de Glasgow, donde cogieron un coche para trasladarse a Broomielaw Bridge.
Allí el vapor Columbia esperaba los pasajeros; una humareda negra se escapaba de sus dos chimeneas, mezclándose con la niebla espesa que cubría el Clyde; pero todas las neblinas matinales empezaban a disiparse y el dorado disco solar empezaba a salir por entre las brumas. Era el principio de un hermoso día.
La señorita Campbell y sus compañeros se embarcaron tan pronto como sus equipajes fueron subidos a bordo.
En aquel momento, la campana lanzó su tercera y última llamada a los retrasados y un agudo silbido anunció la partida del vapor, que, largando las amarras, empezó a mover las paletas de las ruedas, que levantaban grandes borbotones de espuma, y rápidamente se deslizó por el río siguiendo la corriente.
En Inglaterra los turistas no pueden quejarse. Las embarcaciones que las compañías de transporte ponen a su disposición son magníficos. No hay curso de agua, por ínfimo que sea, ni lago pequeño o grande, que no se vea surcado cada día por alguno de estos elegantes buques de vapor. No es extraño, pues, que el Clyde sea uno de los más favorecidos a este respecto. Por esto a lo largo de Broomielaw Street, en las calas del Steamboat Quay, numerosos vapores pintados de brillantes colores están siempre a punto de partir en todas direcciones.
El Columbia no era una excepción a la regla. Muy largo, muy fino de líneas, provisto de una maquinaria potente que accionaba unas ruedas de ancho diámetro, era un buque de gran marcha. En el interior, sus salones y comedores ofrecían comodidades de todas clases; en la cubierta, en un ancho espacio protegido por un toldo, varios canapés y asientos provistos de blandos almohadones constituían una verdadera terraza rodeada de una elegante balaustrada, donde los pasajeros disfrutaban de bonitas vistas y de un aire purísimo.
Y los viajeros no faltaban. Venían un poco de todas partes, tanto de Escocia como de Inglaterra. El mes de agosto es por excelencia el mes de las excursiones. Entre todas, las efectuadas por el Clyde y las Hébridas son particularmente estimadas. Había numerosas familias completas, cuya unión había sido generosamente bendecida por el cielo; muchachas muy alegres, jóvenes más sensatos, niños acostumbrados a las sorpresas que el turismo proporciona; y, sobre todo, muchos pastores protestantes, luciendo su gran sombrero de seda negra y su larga levita negra con el pequeño cuello blanco recto sin corbata; había también varios granjeros, con la boina escocesa y, por último, media docena de extranjeros, unos alemanes macizos de los que no pierden nada de peso incluso cuando salen de Alemania, y dos o tres franceses, de los que conservan la amabilidad y esprit que no pierden ni cuando salen de Francia.
Si la señorita Campbell hubiera sido semejante a sus compatriotas, que tan pronto se embarcan se quedan sentadas en cualquier rincón y no se mueven en todo el viaje, solo habría visto lo que pasaba ante sus ojos, sin mover ni siquiera la cabeza. Pero a ella le gustaba ir y venir por la cubierta del vapor; tan pronto estaba delante como detrás, contemplando los pueblos, aldeas y ciudades que se extienden a lo largo de las orillas. Por esto, el hermano Sam y el hermano Sib, que la acompañaban contestando a sus observaciones con señales aprobatorias, no hallaron un momento de reposo entre Glasgow y Oban. Por lo demás, no pensaban en quejarse, ya que esto entraba en sus funciones de guardias de corps, y ya lo hacían de instinto, tomando buenas raciones de rapé, que contribuían a mantenerlos de buen humor.
La señora Bess y Partridge, después de haber tomado asiento en la parte anterior del vapor, hablaban amigablemente de tiempos pasados, de costumbres perdidas, de viejos clanes desorganizados. ¿Dónde estaban aquellos siglos de antaño, tan añorados? En aquellas épocas, los puros horizontales de Clyde no desaparecían tras las emanaciones carboníferas de las fábricas, sus orillas no retumbaban con el ruido sordo de los martillos de forja, sus tranquilas aguas no se agitaban a impulsos del esfuerzo de miles de caballos de vapor.
—¡Ya volverán aquellos tiempos, y quizá más pronto de lo que pensamos! —dijo la señora Bess, muy convencida.
—Así lo espero —contestó seriamente Partridge—, y con ellos volveremos a disfrutar de las viejas costumbres de nuestros antepasados.
Entretanto, las orillas del Clyde se movían rápidamente a cada lado del Columbia, como un panorama movible. A la derecha apareció la ciudad de Patrick en la desembocadura del Kelvin, y los vastos muelles, destinados a la construcción de buques de hierro, que hacen la competencia a los de Govan, situados en la orilla opuesta. ¡Cuánto humo y cuánto ruido salían de allí, tan desagradables a los oídos y a los ojos de Partridge y de su compañera!
Pero todo aquel estruendo industrial, toda aquella humareda de carbón, pronto iban a desaparecer poco a poco. Acto seguido, en lugar de los talleres, de las altas chimeneas de las fábricas, de aquellas enormes construcciones de hierro que parecían jaulas de animales antediluvianos, aparecieron graciosas casitas, chalets medio escondidos entre los árboles, poblaciones del tipo anglosajón, diseminadas por las verdes colinas. Era como una procesión ininterrumpida de casas de campo y de castillos, que se sucedían de una ciudad a otra.
Después del antiguo burgo real de Renfrew, situado a la izquierda del río, las colinas arboladas de Kilpatrick se perfilaron a la derecha, por encima de la población del mismo nombre, ante la cual un irlandés no puede pasar sin saludar: allí nació san Patricio, patrón de Irlanda.
El Clyde, que hasta entonces había sido un río, empezaba a transformarse en un verdadero brazo de mar. La señora Bess y Partridge saludaron las ruinas de Dungla-Castle, que recuerda viejos hechos de la historia de Escocia; pero entornaron los ojos al aparecer el obelisco elevado en honor de Harry Bell, el inventor del primer buque mecánico, cuyas ruedas rompieron la placidez de aquellas aguas.
Algunas millas más lejos, los turistas contemplaron el castillo de Dumbarton, que se levanta a más de quinientos pies sobre una roca de basalto. De los dos conos de su cúspide, el más alto lleva el nombre de «Trono de Wallace», uno de los héroes de las luchas por la independencia.
En aquel momento, un caballero, desde lo alto del puente, comenzó a disertar, sin que nadie se lo hubiese pedido, pero también el deber de dar una pequeña conferencia histórica para documentar a sus compañeros de viaje. Media hora después, ninguno de los pasajeros del Columbia, a menos de ser sordo, ignoraba que era muy probable que los romanos hubieran fortificado Dumbarton; que aquella roca histórica se convirtió en fortaleza real a comienzos del siglo trece; que bajo los beneficios del Pacto de la Unión, forma parte de los cuatro lugares del Reino de Escocia que no pueden ser derribados; que desde aquel puerto, María Estuardo, en 1548, salió para Francia, para ser, con su casamiento con Francisco II, «reina por un día»; y que allí, en fin, estuvo encerrado Napoleón en 1815, antes de que el ministro Castlereagh hubiera decidido encarcelarlo en Santa Elena.
—Todo esto es muy instructivo —dijo el hermano Sam.
—Instructivo e interesante —contestó el hermano Sib—. Este caballero merece todos nuestros plácemes.
Y como los dos tíos no se habían perdido una palabra de la conferencia, expresaron su satisfacción al profesor improvisado.
La señorita Campbell, sumida en sus reflexiones, no había oído nada de aquella larga lección de historia. Todo aquello, al menos en aquel momento, no le interesaba lo más mínimo. Ni siquiera se dignó echar una mirada a la orilla derecha del río, ni a las ruinas del castillo de Cardross, donde murió Robert Bruce. Un horizonte de mar era lo único que buscaban en vano sus ojos; pero no podía descubrirlo hasta que el Columbia hubiera dejado atrás toda aquella sucesión de orillas, promontorios y colinas que limitan el golfo de Clyde. Además, el vapor estaba pasando entonces por delante del burgo de Helensburgh. Port Glasgow, los restos del castillo de Newark, el istmo de Rosenheat, eran cosas que la muchacha veía todos los días desde las ventanas de su casa. Por esto cabía preguntarse si el buque no estaría navegando por los caprichosos riachuelos del jardín.
¿Por qué iría su pensamiento a perderse entre los centenares de vapores que se apiñaban en los fondeaderos de Greenock, en la desembocadura del río? Y además, ¿qué le importaba a ella que el inmortal Watt hubiera nacido en aquella población de cuarenta mil habitantes, que es como la antecámara industrial de Glasgow? ¿Por qué, tres millas más abajo, posaba sus ojos sobre la ciudad de Gourock a la izquierda o sobre la población de Dunoon a la derecha, sobre los fiordos dentados y sinuosos que se recortan tan profundamente en el litoral del condado de Argyll, como si se tratara de la costa de Noruega?
¡No! La señorita Campbell buscaba con la mirada llena de impaciencia la torre en ruinas de Leven. ¿Espera ver aparecer en ella algún duende? Nada de esto, pero ella quería ser la primera en apercibir el faro de Clock que ilumina la salida del Firth of Clyde.
Por fin apareció el faro, como una gigantesca lámpara, al volver la orilla.
—Clock, tío Sam —dijo ella—. ¡Clock, Clock!
—¡Sí, Clock! —contestó el hermano Sam, con la precisión de un eco de los Highlands.
—¡El mar, tío Sib!
—El mar, en efecto —contestó el hermano Sib.
—¡Qué hermoso es! —repitieron los dos hermanos a la vez.
Parecía que lo contemplaban por primera vez.
No había error posible: a la apertura del golfo, aparecía claramente el horizonte del mar.
Sin embargo, el sol todavía no estaba a la mitad de su recorrido diurno. En el paralelo cincuenta y siete tenían que transcurrir siete horas, al menos, antes de que desapareciera por el horizonte. Siete horas de impaciencia para la señorita Campbell. Además, aquel horizonte se dibujaba en el suroeste, es decir, en un segmento de arco que el astro radiante roza solo en la época del solsticio de invierno. No era allí, pues, donde tenían que buscar la aparición del fenómeno; tendría que ser más hacia el oeste, e incluso un poco hacia el norte, ya que los primeros días del mes de agosto preceden de seis semanas al equinoccio de septiembre.
Pero esto era cuestión de poca monta. Lo que importaba era el mar, que se extendía ahora ante la mirada de la señorita Campbell. A través del canal que formaban los dos islotes Cumbrae, más allá de la gran isla de Bute, cuyo perfil aparecía ligeramente esfumado detrás de las crestas poco elevadas de Aisla-Craig y de las montañas de Arran, señalábase la línea que une el cielo con el agua con una raya límpida como trazada con un tiralíneas.
La señorita Campbell la contemplaba, completamente absorta en sus pensamientos, sin pronunciar una palabra. De pie en el puente, inmóvil, parecía medir las dimensiones del arco que la separaba todavía del punto en que el disco solar iría sumergiéndose en las aguas del archipiélago… Con tal que el cielo, tan puro hasta entonces, no se cubriera con alguna bruma crepuscular…
Una voz la sacó de su ensimismamiento.
—Ya es hora —dijo el hermano Sib.
—¿La hora? ¿Qué hora, tío?
—La hora de comer —dijo el hermano Sam.
—¡Vamos a comer, pues! —contestó la señorita Campbell.