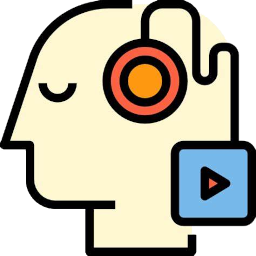Los invitados del capitán Nemo descubren la belleza del fondo submarino y la riqueza de la vida que arrastra la corriente del Pacífico norte conocida como río Negro.

La porción del globo terrestre ocupada por el mar se estima en tres millones ochocientos treinta y dos mil quinientos cincuenta y ocho miriámetros cuadrados, es decir, treinta y ocho millones de hectáreas. Esta masa líquida contiene dos mil doscientos cincuenta millones de millas cúbicas y formaría una esfera de un diámetro de sesenta leguas y un peso de tres quintillones de toneladas. Para hacerse una idea de lo que supone este número, hay que decir que el quintillón es a un millar lo que éste es a la unidad, es decir, que hay tantos millares en un quintillón como unidades en un millar. Pues bien, esta masa líquida es aproximadamente la cantidad de agua vertida por todos los ríos de la Tierra durante cuarenta mil años.
Durante las épocas geológicas, el periodo del agua sucedió al periodo de fuego. Al principio el océano cubrió la faz de la tierra. Después, en las eras silúricas, poco a poco fueron apareciendo los picos de las montañas, emergieron las islas, que desaparecieron bajo diluvios parciales, volvieron a aparecer, se ensamblaron, formaron continentes y, finalmente, las tierras quedaron fijadas geográficamente tal como las vemos ahora. Lo sólido había ganado a lo líquido treinta y siete millones seiscientos cincuenta y siete millas cuadradas, es decir, doce mil novecientos diecisiéis millones de hectáreas.
La configuración de los continentes permite dividir las aguas en cinco grandes partes: el océano Glacial Ártico, el océano Glacial Antártico, el océano Índico, el océano Atlántico y el océano Pacífico.
El océano Pacífico se extiende de norte al sur entre los dos círculos polares, y de oeste a este entre Asia y América del Sur sobre una superficie de ciento cuarenta y cinco grados de longitud. Es el más tranquilo de los mares. Sus corrientes son largas y lentas, sus mares medianos y sus lluvias abundantes. Ese era el océano que el destino me llamaba a recorrer en primer lugar en las más extrañas circunstancias.
—Profesor —dijo el capitán Nemo—, acompáñeme, si le parece, a fijar exactamente nuestra posición y el punto de partida de nuestro viaje. Son las doce menos cuarto. Voy a subir a la superficie.
El capitán pulsó tres veces un timbre eléctrico. Las bombas comenzaron a expulsar agua de los depósitos, la aguja del manómetro marcó por las diferentes presiones el movimiento ascensional del Nautilus y luego se detuvo.
—Hemos llegado —dijo el capitán.
Fui a la escalera central que daba a la plataforma. Subí los peldaños de metal y por las escotillas abiertas llegué a la parte superior del Nautilus.
La plataforma sobresalía únicamente ochenta centímetros por encima de la superficie. La proa y la popa del Nautilus presentaban esa disposición fusiforme que lo asemejaba a un largo cigarro. Observé que sus placas metálicas, ligeramente imbricadas, recordaban a las escamas que cubren el cuerpo de los grandes reptiles terrestres. Eso explicaba que, aun con los mejores catalejos, el barco siempre se confundiese con un animal marino.
Hacia el centro de la plataforma, el bote, medio encajado en el casco de la nave, formaba un pequeño saliente. Delante y detrás se elevaban dos cabinas de escasa altura, con paredes inclinadas y cerradas parcialmente por gruesos cristales lenticulares; una, destinada al timonel que gobernaba el Nautilus, y otra en la que brillaba el potente fanal eléctrico que iluminaba su rumbo.
El mar estaba en calma y el cielo despejado. El largo vehículo apenas acusaba las fuertes ondulaciones del océano. Una ligera brisa del este rizaba la superficie del mar. El horizonte, libre de brumas, se prestaba a las mejores observaciones.
Nada a la vista. Ni un escollo, ni un islote. Ni rastro del Abraham Lincoln. Sólo la inmensidad desierta.
El capitán Nemo, sextante en mano, midió la altura del sol para determinar la latitud. Esperó unos minutos a que el astro alcanzara la línea del horizonte. Mientras observaba, no le temblaba ni un solo músculo, y el instrumento no habría estado más inmóvil en una mano de mármol.
—Mediodía —dijo—. Profesor, cuando quiera.
Lancé una última mirada al mar un poco amarillento de los muelles japoneses y bajé al gran salón. Allí el capitán fijó la posición y calculó cronométricamente la longitud, que controló por observaciones anteriores de ángulos horarios. Luego me dijo:
—Señor Aronnax, nos hallamos a ciento treinta y siete grados y quince minutos de longitud al oeste.
—¿De qué meridiano? —pregunté rápidamente, esperando que la respuesta del capitán tal vez me revelase su nacionalidad.
—Tengo varios cronómetros ajustados a los meridianos de París, Greenwich y Washington, pero en su honor utilizaré el de París.
Su respuesta no me dio ninguna pista. Me incliné cortésmente y el comandante prosiguió:

—Treinta y siete grados y quince minutos de longitud al oeste del meridiano de París y treinta grados y ocho minutos de latitud norte, es decir, a unas trescientas millas de las costas del Japón. Hoy, 8 de noviembre, a mediodía, comienza nuestro viaje de exploración submarina.
—Dios nos guarde —respondí.
—Y ahora, profesor —añadió el capitán—, le dejo con sus estudios. He ordenado poner rumbo al nordeste a cincuenta metros de profundidad. En estos mapas a gran escala podrá seguir nuestra ruta. Tiene el salón a su disposición, y ahora, con su permiso, voy a retirarme.
El capitán Nemo se despidió y me dejó a solas con mis pensamientos, que giraban en torno al comandante del Nautilus. ¿Sabría algún día a qué nación pertenecía aquel hombre singular que se jactaba de no pertenecer a ninguna? ¿Quién había provocado el odio que profesaba a la humanidad, ese odio que tal vez planeaba terribles venganzas? ¿Era aquel hombre uno de esos sabios desconocidos, uno de esos genios «menospreciados», según la expresión de Conseil, un Galileo moderno, o bien uno de esos científicos como el americano Maury, cuya carrera quedó truncada por revoluciones políticas? Aún no podía decirlo. El azar acababa de arrojarme a su barco, mi vida estaba en sus manos, y él me acogía fría pero hospitalariamente. Pero aún no había estrechado la mano que yo le tendía, ni él me había tendido la suya.
Pasé una hora sumido en estas reflexiones, intentando desentrañar el misterio que tanto me interesaba. Luego me fijé en el gran planisferio desplegado sobre la mesa y señalé con el dedo el punto donde se cruzaban la longitud y latitud observadas.
El mar tiene sus ríos, como los continentes. Son corrientes especiales, reconocibles por su temperatura y color. La más llamativa se conoce con el nombre de Gulf Stream. La ciencia ha determinado la dirección de cinco corrientes principales en el planeta: una en el Atlántico norte, la segunda en el Atlántico sur, la tercera en el Pacífico norte, la cuarta en el Pacífico sur y la quinta al sur del océano Índico. Incluso es probable que en otro tiempo existiera una sexta corriente al norte del océano Índico, cuando los mares Caspio y Aral, unidos a los grandes lagos de Asia, formaban una sola extensión de agua.
Pues bien, en el punto indicado en el planisferio se desplegaba una de estas corrientes, el Kuro-Scivo de los japoneses, el Río Negro, que, partiendo del golfo de Bengala, donde es calentado por los rayos perpendiculares del sol de los trópicos, atraviesa el estrecho de Malaca, bordea la costa de Asia y se desvía en el Pacífico norte hacia las islas Aleutianas, arrastrando troncos de alcanforeros y otros productos indígenas y resaltando por el puro añil de sus aguas calientes sobre las olas. Esta es la corriente que iba a recorrer el Nautilus. Yo la seguía con la mirada, la veía perderse en la inmensidad del Pacífico y me sentía arrastrado con ella.
En ese momento aparecieron Ned Land y Conseil en la puerta del salón. Mis dos compañeros se quedaron de piedra ante las maravillas acumuladas ante sus ojos.
—¿Dónde estamos? —preguntó el canadiense—. ¿En el museo de Quebec?
—Si el señor me lo permite, sería más bien el hotel de Sommerard —replicó Conseil.
—Amigos míos —respondí, indicándoles que entraran—, no estáis ni en Canadá ni en Francia, sino a bordo del Nautilus y a cincuenta metros bajo el nivel del mar.
—Si el señor lo dice, habrá que creerle —replicó Conseil—, pero, francamente, este salón está hecho para sorprender hasta a un flamenco como yo.
—Sorpréndete, amigo mío, y observa, pues aquí hay material para un clasificador como tú.
No hacía falta que se lo dijera. El buen muchacho, inclinado sobre las vitrinas, murmuraba ya unas palabras en la jerga de los naturalistas: clase de los gasterópodos, familia de los bucínidos, género de las porcelanas, especie de las cyproea madagascariensis, etc.
Entretanto, Ned Land, poco aficionado a la conquiliología, me preguntaba por mi entrevista con el capitán Nemo. ¿Había descubierto quién era, adónde se dirigía, a qué profundidades nos arrastraba? Mil preguntas, en fin, que no tenía tiempo de contestar.
Le dije lo que sabía o, mejor dicho, lo que no sabía, y le pregunté lo que él había visto u oído por su parte.
—No he visto ni oído nada —respondió el canadiense—. Ni siquiera he visto a la tripulación del barco. ¿Será que también es eléctrica?
—¿Eléctrica?
—A fe que lo parece. Pero, señor Aronnax —preguntó Ned Land, fijo en su idea—, ¿no puede decirme cuántos hombres hay a bordo? ¿Diez, veinte, cincuenta, cien?
—No sabría decirle, Ned. Pero hágame caso y abandone de momento la idea de hacerse con el Nautilus o fugarse. Este barco es una obra maestra de la industria moderna y lamentaría no haberlo visto. Mucha gente aceptaría la situación en la que nos encontramos, aunque sólo fuese para pasearse entre estas maravillas. Así que mantenga la calma y tratemos de ver lo que pasa a nuestro alrededor.
—¡Ver! —exclamó el arponero—. ¡Si no se ve nada! ¡No veremos nada en esta prisión de acero! ¡Navegamos a ciegas!
Ned Land decía esto último cuando súbitamente se hizo la oscuridad, una oscuridad absoluta. El techo luminoso se apagó tan rápidamente que mis ojos experimentaron una sensación dolorosa, análoga a la que produce pasar de las tinieblas profundas a la luz más brillante.
Nos habíamos quedado mudos e inmóviles, sin saber qué sorpresa agradable o desagradable nos esperaba. Parecía que se maniobraban las escotillas a los costados del Nautilus.
—¡Es el fin! —dijo Ned Land.
—Orden de las hidromedusas —murmuró Conseil.
De repente se hizo la luz a cada lado del salón a través de dos aberturas oblongas. Las aguas aparecieron vívidamente iluminadas por las irradiaciones eléctricas. Dos mamparas de cristal nos separaban del mar. Me estremecí al pensar que aquella frágil pared pudiera romperse, pero fuertes armazones de cobre la reforzaban y le daban una resistencia casi infinita.
El mar era perfectamente visible en un radio de una milla alrededor del Nautilus. ¡Qué espectáculo! ¿Qué pluma podría describirlo? ¿Quién sabría detallar los efectos de la luz a través de las aguas transparentes y la levedad de sus sucesivas gradaciones hasta las capas inferiores y superiores del océano?
Es conocida la diafanidad del mar. Se sabe que su limpidez supera la del agua de roca. Las sustancias minerales y orgánicas que mantiene en suspensión acrecientan aún más su transparencia. En ciertas partes del océano, en las Antillas, ciento cuarenta y cinco metros de agua dejan ver el lecho arenoso con una nitidez sorprendente y los rayos solares sólo parecen detenerse a trescientos metros de profundidad. Pero en el fluido que recorría el Nautilus, el resplandor eléctrico se producía en las propias ondas. Ya no era agua luminosa, sino luz líquida.
Si se admite la hipótesis de Erhemberg, que cree en una iluminación fosforescente de los fondos submarinos, la naturaleza ciertamente ha reservado a los habitantes del mar uno de sus espectáculos más prodigiosos, del que podía hacerme una idea por los mil juegos de luz. A cada lado tenía una ventana abierta sobre aquellos abismos inexplorados. La oscuridad del salón realzaba la claridad exterior, y mirábamos como si el puro cristal fuera la mampara de un inmenso acuario.
El Nautilus no parecía moverse. Ello se debía a que nos faltaban puntos de referencia. A veces, sin embargo, las líneas de agua divididas por su espolón huían ante nuestros ojos a gran velocidad.
Maravillados, acodados delante de las vitrinas, ninguno de nosotros había roto aún este silencio cuando Conseil dijo:
—Quería verlo, amigo Ned. Pues ya lo ve.
—¡Curioso, en verdad! —dijo el canadiense que, olvidando su cólera y sus planes de huida, sentía una atracción irresistible—. Vendría de más lejos aún para admirar este espectáculo.
—¡Ah! —exclamé—. Ahora comprendo la vida de este hombre. Se ha hecho un mundo aparte que le reserva sus más asombrosas maravillas.
—¿Y los peces? —observó el canadiense—. No los veo.
—¿Qué puede importarle, Ned, si no los conoce? —respondió Conseil.
—¿Cómo? ¡Yo, un pescador! —exclamó Ned Land.

Se suscitó una discusión al respecto entre los dos amigos, pues ambos sabían mucho de peces, pero cada uno de forma diferente.
Todo el mundo sabe que los peces forman la cuarta y quinta clase de la rama de los vertebrados. Se les ha definido acertadamente como «vertebrados de circulación doble y sangre fría, que respiran por las branquias y viven en el agua». Componen dos series diferenciadas: la de los peces óseos y las de los cartilaginosos, es decir, aquellos cuya espina dorsal está hecha de vértebras cartilaginosas.
El canadiense tal vez conociera esta distinción, pero Conseil sabía mucho más, y ahora que les unía una gran amistad no podía admitir que fuese menos instruido que él. Así que le dijo:
—Ned, usted es un cazador de peces, un pescador muy hábil. Ha capturado un gran número de estos interesantes animales, pero apostaría a que no sabe clasificarlos.
—Sí —respondió muy serio el arponero—. Se clasifican en peces que se comen y peces que no.
—Ésa es una distinción gastronómica. Pero, dígame, ¿conoce la diferencia entre los peces óseos y los cartilaginosos?
—Creo que sí, Conseil.
—¿Y la subdivisión de estas dos grandes clases?
—Me temo que no.
—Pues bien, amigo mío, escuche y retenga. Los peces óseos se subdividen en seis órdenes: primero, los acantopterigios, cuya mandíbula superior es completa y móvil y que tienen branquias en forma de peine. Este orden comprende quince familias, o lo que es lo mismo, las tres cuartas partes de los peces conocidos. Ejemplo: la perca.
—Bastante sabrosa —respondió Ned Land.
—En segundo lugar —prosiguió Conseil—, los abdominales, cuyas ventrales cuelgan debajo del abdomen y detrás de las pectorales sin estar sujetas a las vértebras dorsales. Este orden se divide en cinco familias y comprende la mayor parte de los peces de agua dulce. Ejemplos: la carpa y el lucio.
—¡Bah! —exclamó el canadiense, con tono despectivo—. ¡Peces de agua dulce!
—En tercer lugar —dijo Conseil—, los subranquianos, cuyas ventrales están situadas bajo las pectorales y cuelgan directamente de las vértebras dorsales. Este orden comprende cuatro familias. Ejemplos: las platijas, los gallos, los rodaballos, los lenguados, etc.
—¡Excelentes! —exclamó el arponero, que insistía en considerar a los peces sólo desde el punto de vista gastronómico.
—En cuarto lugar —prosiguió Conseil, sin desanimarse—, los ápodos, de cuerpo alargado, carentes de aletas ventrales y revestidos de una piel espesa y a menudo viscosa. Este orden comprende sólo una familia. Ejemplos: la anguila y el gimnoto.
—¡Mediocres! —respondió Ned Land.
—En quinto lugar, los lofobranquios, que tienen las mandíbulas completas y libres, pero cuyas branquias están formadas por pequeñas borlas dispuestas por parejas a lo largo de los arcos branquiales. Este orden cuenta con una sola familia. Ejemplos: los hipocampos y los pegasos dragones.
—¡Malos! —replicó el arponero.
—En sexto y último lugar, los plectognatos, cuyo hueso maxilar está sujeto a la parte del intermaxilar que forma la mandíbula y cuyo arco palatal se engrana por sutura con el cráneo, lo que lo hace inmóvil. Este orden carece de verdaderas ventrales y se compone de dos familias. Ejemplos: los tetrodones y los peces luna.
—Deshonrarían hasta a una caldera —exclamó el canadiense.
—¿Ha comprendido, Ned? —preguntó el sabio Conseil.
—Nada en absoluto, amigo Conseil. Pero siga de todos modos, porque lo que dice es muy interesante.
—En cuanto a los peces cartilaginosos —prosiguió, imperturbable, Conseil—, sólo comprenden tres órdenes.
—Tanto mejor.
—Primero, los ciclóstomos, de mandíbulas soldadas en un anillo móvil y branquias que se abren por muchos agujeros. Este orden comprende una sola familia. Ejemplo: la lamprea.
—Me gustan —respondió Ned Land.
—En segundo lugar, los selacios, con branquias parecidas a la de los ciclóstomos, pero cuya mandíbula inferior es móvil. Este orden, el más importante de su clase, comprende dos familias. Ejemplos: la raya y los escualos.
—¿Cómo? —exclamó Ned Land—. ¿Las rayas y los tiburones en el mismo orden? Pues bien, amigo Conseil, por el bien de las rayas le aconsejo que no los junte en el mismo bocal.
—En tercer lugar, los esturionianos, cuyas branquias están abiertas por una sola hendidura cubierta de un opérculo. Este orden comprende cuatro géneros. Ejemplo: el esturión.
—¡Ah, amigo Conseil! Ha dejado usted lo mejor para el final, al menos en mi opinión. ¿Eso es todo?
—Sí, Ned, y piense que saber esto es como no saber nada, porque las familias se subdividen en géneros, subgéneros, especies, variedades…
—Pues bien, amigo Conseil —dijo el arponero, inclinándose sobre el cristal—, mire esas variedades que pasan.
—¡Sí, son peces! —exclamó Conseil—. Se diría que estamos en un acuario.
—No —respondí—, porque el acuario no es más que una jaula y esos peces son libres como un pájaro.
—Adelante, Conseil, dígame cómo se llaman —dijo Ned.
—No sabría hacerlo. Eso le corresponde al señor.
En efecto, el buen muchacho, clasificador empedernido, no era un naturalista, y no sé si habría distinguido un atún de un bonito. En una palabra, lo contrario del canadiense, que podía nombrar todos esos peces sin vacilar.
—Un pejepuerco —dije.
—Y es un pejepuerco chino —respondió Ned Land.
—Género de los balistas, familia de los esclerodermos, orden de los plectognatos —murmuró Conseil.
Decididamente, Ned y Conseil habrían hecho entre los dos un brillante naturalista.
El canadiense no se había equivocado. Una manada de pejepuercos, de cuerpo comprimido y piel granulada y armados con un aguijón en su espina dorsal, jugueteaba alrededor del Nautilus, agitando las cuatro hileras de erizadas púas que tienen a ambos lados de la cola. Nada más admirable que su piel, gris por arriba y blanca por debajo, cuyas manchas doradas brillaban en los oscuros remolinos del agua. Entre ellos ondulaban las rayas, como banderas agitándose al viento, y entre ellas vi, para regocijo mío, la raya china, amarilla en su parte superior, rosácea en la parte del vientre y provista de tres aguijones detrás de los ojos; especie rara, de cuya existencia se dudaba incluso en tiempos de Lacédèpe, que nunca pudo verla más que en un álbum de estampas japonesas.
Durante dos horas, todo un ejército acuático escoltó al Nautilus. En medio de sus juegos y piruetas, y mientras rivalizaban en belleza, brillo y velocidad, distinguí el labro verde; el salmonete barberino, surcado por una doble raya negra; el gobio eleotris, de cola redondeada, blanco y con manchas violetas en el dorso; el escómbrido japonés, admirable caballa de esos mares, de cuerpo azul y cabeza plateada; brillantes azurores, cuyo nombre lo dice todo; esparos rayados, de aletas azules y amarillas; sargos con una banda negra en la aleta caudal; esparos zonéforos, elegantemente encorsetados por sus seis cinturones; aulostomas, verdaderas bocas de flauta o becadas de mar, algunas de las cuales alcanzaban una longitud de un metro; salamandras del Japón; morenas equídneas; serpientes de seis pies, de ojos vivos y pequeños y una gran boca plagada de afilados dientes, etc…
Nuestra admiración no decrecía, ni se agotaban nuestras exclamaciones de asombro. Ned nombraba los peces, Conseil los clasificaba y yo me extasiaba ante la vivacidad de sus movimientos y la belleza de sus formas. Nunca antes había tenido la oportunidad de ver a estos animales vivos y en su elemento natural.
No citaré todas las variedades, toda esa colección de los mares del Japón y de la China que pasó ante nuestros ojos deslumbrados. Más numerosos que una bandada de pájaros, los peces acudían atraídos sin duda por el brillante foco de luz eléctrica.
De pronto se iluminó el salón. Se cerraron los paneles de acero y la encantadora visión desapareció. Durante un buen rato seguí embelesado, hasta que me fijé en los instrumentos colgados de las paredes. La brújula marcaba rumbo norte-nordeste, el manómetro indicaba una presión de cinco atmósferas, correspondiente a una profundidad de cincuenta metros, y la corredera eléctrica señalaba una velocidad de quince millas por hora.
Esperaba al capitán Nemo, pero no apareció. El reloj marcaba las cinco.
Ned Land y Conseil volvieron a su camarote y yo a mi habitación. Encontré la cena servida, compuesta de sopa de tortuga, hecha con los más delicados careys, un salmonete de carne blanca ligeramente laminado y cuyo hígado, cocinado aparte, era un manjar delicioso, y filetes de emperador, cuyo sabor me pareció superior al del salmón.
Pasé la tarde leyendo, escribiendo y pensando. Luego, vencido por el sueño, me tumbé en la cama de zostera y quedé profundamente dormido, mientras el Nautilus se deslizaba por la rápida corriente del Río Negro.