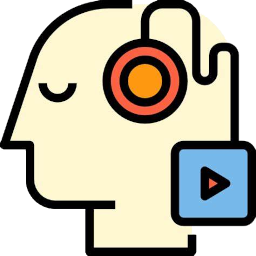Cinco prisioneros en busca de libertad.
Un episodio de la guerra de Secesión – El ingeniero Cyrus Smith – Gedeon Spilett – El negro Nab – El marino Pencroff – El joven Harbert – Una propuesta inesperada – Cita a las diez de la noche – Partida durante la tormenta

No eran ni aeronautas de profesión ni aficionados a expediciones aéreas los hombres a los que el huracán acababa de arrojar a esa costa. Eran prisioneros de guerra a quienes la audacia había empujado a fugarse en unas circunstancias extraordinarias. ¡Cien veces habrían debido perecer! ¡Cien veces el globo rasgado debería haberlos precipitado al abismo! Pero el cielo les reservaba un extraño destino, y el 24 de marzo, tras haber huido de Richmond, sitiada por las tropas del general Ulysses Grant, se encontraban a siete mil millas de la capital de Virginia, la principal plaza fuerte de los separatistas durante la terrible guerra de Secesión. Su recorrido aéreo había durado cinco días.
Veamos ahora en qué curiosas circunstancias se había producido la evasión de los prisioneros, evasión que desembocaría en la catástrofe que conocemos.
Ese mismo año, en el mes de febrero de 1865, en uno de esos golpes de mano que intentó, aunque infructuosamente, el general Grant para apoderarse de Richmond, varios de sus oficiales cayeron en poder del enemigo y fueron encarcelados en la ciudad. Uno de los hombres más distinguidos de entre los que fueron apresados pertenecía al Estado Mayor federal y se llamaba Cyrus Smith.
Cyrus Smith, originario de Massachusetts, era un ingeniero, un sabio de primer orden al que el gobierno de la Unión había confiado durante la guerra la dirección de los ferrocarriles, cuyo papel estratégico fue tan considerable. Auténtico americano del norte, delgado, huesudo, desgarbado, de alrededor de cuarenta y cinco años de edad, tenía ya canosos el corto cabello y la barba, de la que solo conservaba un poblado bigote. Tenía una de esas hermosas cabezas «numismáticas» que parecen hechas para ser acuñadas en medallas: los ojos ardientes, la boca severa, la fisonomía de un sabio de la escuela combativa. Era uno de esos ingenieros que quieren empezar manejando el pico y el martillo, a semejanza de esos generales que quieren iniciarse como soldados rasos. Así pues, al mismo tiempo que la agudeza mental, poseía la suprema habilidad manual. Sus músculos presentaban notables síntomas de tonicidad. Verdadero hombre de acción a la vez que de pensamiento, actuaba sin esfuerzo, bajo la influencia de una amplia expansión vital, ya que tenía esa persistencia inagotable que desafía toda adversidad. Muy instruido, muy práctico, «muy espabilado», por emplear un término del lenguaje militar francés, era un temperamento soberbio, pues, sin dejar de ser dueño de sí mismo cualesquiera que fueran las circunstancias, reunía en el más alto grado estas tres condiciones cuya suma determina la energía humana: actividad de la mente y del cuerpo, ímpetu de los deseos y poder de la voluntad. Y su divisa podría haber sido la de Guillermo de Orange en el siglo XVII: «No necesito confiar para actuar, ni triunfar para perseverar».
Al mismo tiempo, Cyrus Smith era el valor personificado. Había participado en todas las batallas durante esa guerra de Secesión. Tras haber comenzado a las órdenes de Ulysses Grant en los voluntarios de Illinois, había combatido en Paducah, en Belmont, en Pittsburg-Landing, en el sitio de Corinto, en Port-Gibson, en el río Negro, en Chattanoga, en Wilderness, en el Potomak, en infinidad de lugares, y además valientemente, como soldado digno del general que afirmaba: «¡Yo nunca cuento mis muertos!». Y cien veces debería haber estado Cyrus Smith entre aquellos que el terrible Grant no contaba, pero en esos combates, en los que no evitaba ningún riesgo, la suerte siempre lo favoreció, hasta el momento en que fue herido y apresado en el campo de batalla de Richmond.
El mismo día que Cyrus Smith, otro personaje importante caía en manos de los sudistas. Se trataba nada menos que del honorable Gedeon Spilett, reportero del New York Herald al que le habían encargado seguir las peripecias de la guerra junto a los ejércitos del Norte.
Gedeon Spilett era de esa raza de asombrosos cronistas ingleses y americanos, como Stanley y otros, que no retroceden ante nada para obtener una información exacta y para transmitirla a su periódico en el plazo más breve posible. Los periódicos de la Unión, como el New York Herald, constituyen verdaderas potencias, y sus corresponsales son representantes con los que se cuenta. Gedeon Spilett destacaba entre los mejores de esos corresponsales.

Hombre de gran mérito, enérgico, vivo y dispuesto a todo, rebosante de ideas, viajero infatigable, soldado y artista, apasionado a la hora de aconsejar, decidido a la de actuar, indiferente a las dificultades, los esfuerzos y los peligros cuando se trataba de enterarse de todo, primero por interés personal y después por el de su periódico, verdadero héroe de la curiosidad, de la información, de lo inédito, de lo desconocido, de lo imposible, era uno de esos intrépidos observadores que escriben bajo las balas, que redactan sus crónicas bajo las bombas y para los cuales todos los peligros son una inmensa suerte.
También él había participado en todas las batallas en primera línea, con el revólver en una mano y el cuaderno en la otra, y la metralla no hacía temblar su lápiz. No fatigaba los cables con incesantes telegramas, como esos que hablan cuando no tienen nada que decir, pero cada una de sus notas, breves, precisas, claras, arrojaba luz sobre un punto importante. Por lo demás, no le faltaba sentido del humor. Fue él quien, después de la acción en el río Negro, decidido a conservar a toda costa su turno en la ventanilla de la oficina de telégrafos para anunciar a su periódico el resultado de la batalla, telegrafió durante dos horas los primeros capítulos de la Biblia. Le costó dos mil dólares al New York Herald, pero el New York Herald fue el primero en ser informado.
Gedeon Spilett era alto. Tenía cuarenta años como máximo. Unas patillas rubias tirando a rojizas enmarcaban su rostro. Su mirada era serena, viva, rápida en sus desplazamientos. Era la mirada de un hombre que tiene la costumbre de ver rápidamente todos los detalles de un horizonte. De complexión robusta, se había templado en climas extremos como una barra de acero en el agua fría.
Desde hacía diez años, Gedeon Spilett era el reportero más acreditado del New York Herald, al que enriquecía con sus crónicas y sus dibujos, pues manejaba tan bien el lápiz como la pluma. Cuando fue apresado, estaba describiendo y dibujando la batalla. Las últimas palabras anotadas en su cuaderno fueron estas: «Un sudista me está apuntando y…». Y erró el tiro, pues Gedeon Spilett, siguiendo su invariable costumbre, salió de esa sin un rasguño.
Cyrus Smith y Gedeon Spilett, que no se conocían salvo por su reputación, habían sido trasladados ambos a Richmond. El ingeniero sanó rápidamente de su herida, y fue durante su convalecencia cuando conoció al reportero. Estos dos hombres se gustaron y aprendieron a apreciarse. Muy pronto, su vida en común no tuvo más que un objetivo: huir, reunirse con el ejército de Grant y seguir combatiendo en sus filas por la unidad federal.
Los dos norteamericanos estaban, pues, decididos a aprovechar cualquier ocasión. Sin embargo, aunque los habían dejado moverse libremente por la ciudad, Richmond estaba tan estrechamente vigilada que era inevitable considerar imposible toda tentativa de evasión.
En esto, se reunió con Cyrus Smith un sirviente que le era fiel en la vida y en la muerte. Este intrépido era un negro nacido en la propiedad del ingeniero, de padre y madre esclavos, pero al que desde hacía mucho tiempo Cyrus Smith, abolicionista de cabeza y de corazón, había concedido la emancipación. El esclavo, una vez convertido en hombre libre, no había querido separarse de su señor. Lo quería hasta el extremo de estar dispuesto a morir por él. Era un joven de treinta años, fuerte, ágil, diestro, inteligente, afable y tranquilo, en ocasiones ingenuo y siempre sonriente, servicial y bondadoso. Se llamaba Nabucodonosor, pero solo respondía al nombre abreviado y familiar de Nab.
Cuando Nab se enteró de que su señor había sido hecho prisionero, partió de Massachusetts sin dudarlo ni un instante, llegó ante Richmond y, a fuerza de astucia y de destreza, después de haber arriesgado veinte veces la vida, consiguió entrar en la ciudad sitiada. El placer de Cyrus Smith al ver a su sirviente y la alegría de Nab al encontrar a su señor fueron algo indescriptible.
Pero, si bien Nab había podido entrar en Richmond, era mucho más difícil salir de allí, pues los prisioneros federales se hallaban sometidos a una vigilancia estrechísima. Hacía falta una ocasión extraordinaria para intentar fugarse con alguna posibilidad de éxito, y esa ocasión no solo no se presentaba, sino que era difícil propiciarla.
Sin embargo, Grant proseguía sus enérgicas operaciones. La victoria de Petersburg le había sido valientemente disputada. Sus fuerzas, unidas a las de Butler, no obtenían aún ningún resultado ante Richmond, y nada hacía presagiar que la liberación de los prisioneros fuera a producirse pronto. El reportero, a quien su fastidiosa cautividad ya no proporcionaba ningún detalle interesante que anotar, no podía aguantar más. Solo pensaba en una cosa: salir de Richmond como fuera. De hecho, lo intentó varias veces y fue detenido por obstáculos infranqueables.
Con todo, el asedio continuaba, y si los prisioneros estaban impacientes por escapar para unirse al ejército de Grant, algunos sitiados no estaban menos deseosos de huir a fin de unirse al ejército secesionista, entre ellos un tal Jonathan Forster, sudista furibundo. Y es que, efectivamente, al igual que los prisioneros federales no podían salir de la ciudad, tampoco podían los confederados, pues el ejército del Norte los tenía cercados. El gobernador de Richmond no podía comunicarse con el general Lee desde hacía mucho, y era crucial dar a conocer la situación de la ciudad con objeto de apresurar la marcha de las tropas de refuerzo. Este tal Jonathan Forster tuvo entonces la idea de utilizar un globo para atravesar por el aire las líneas de los sitiadores y llegar al campamento de los secesionistas.
El gobernador autorizó la tentativa. Un aerostato fue construido y puesto a disposición de Jonathan Forster, que debía partir con cinco de sus compañeros. Iban provistos de armas por si se daba el caso de que tuvieran que defenderse al aterrizar, y de víveres por si el viaje aéreo se prolongaba.
La salida del globo había sido fijada para el 18 de marzo. Debía efectuarse durante la noche, y, con un viento del nordeste de fuerza media, los aeronautas contaban con llegar en unas horas al cuartel general de Lee.
Pero ese viento del nordeste no fue una simple brisa. Ya el día 18 se pudo ver que tendía a convertirse en huracán. Muy pronto, la tormenta alcanzó tales dimensiones que la partida de Forster tuvo que ser pospuesta, pues era imposible arriesgar el aerostato y a los que este transportaría en medio de los elementos desencadenados.
El globo, hinchado en la plaza principal de Richmond, estaba, pues, preparado para partir en cuanto el viento amainara, y en la ciudad la impaciencia era enorme al ver que el estado de la atmósfera no presentaba ninguna modificación.
El 18 y el 19 de marzo transcurrieron sin que se produjera ningún cambio en la tormenta. Incluso tenían grandes dificultades para proteger el globo, que estaba atado al suelo y que las ráfagas de viento tumbaban hasta situarlo en posición horizontal.
Pasó la noche del 19 al 20, pero por la mañana el huracán soplaba todavía con más ímpetu. Era imposible partir.
Ese día, el ingeniero Cyrus Smith fue abordado en una de las calles de Richmond por un hombre al que no conocía. Era un marino llamado Pencroff, de entre treinta y cinco y cuarenta años de edad, de constitución robusta, muy bronceado, de mirada vivaz y nerviosa, pero bien parecido. Pencroff era un norteamericano que había recorrido todos los mares del mundo y al que, en materia de aventuras, todo lo extraordinario que puede ocurrirle a un ser de dos patas y sin plumas le había pasado. Huelga decir que era un hombre de naturaleza emprendedora, dispuesto a atreverse a todo y al que nada podía sorprender. A principios de ese año, Pencroff había ido por negocios a Richmond con un muchacho de quince años, Harbert Brown, de Nueva Jersey, hijo de su capitán, un huérfano al que quería como si fuera su padre. Al no haber podido salir de la ciudad antes de las primeras operaciones del asedio, se encontró atrapado allí, cosa que le contrariaba enormemente, y solo pensaba, él también, en una cosa: huir fuera como fuese. Conocía la reputación del ingeniero Cyrus Smith. Sabía con qué impaciencia ese hombre decidido tascaba el freno. Ese día no dudó, pues, en abordarlo diciéndole sin rodeos:
 —Señor Smith, ¿está harto de Richmond?
—Señor Smith, ¿está harto de Richmond?
El ingeniero miró fijamente al hombre que le hablaba en esos términos y que añadió en voz baja:
—Señor Smith, ¿quiere huir?
—¿Cuándo? —contestó de inmediato el ingeniero, y se puede afirmar que esa contestación se le escapó de los labios, pues aún no había examinado al desconocido que le dirigía la palabra.
Pero, tras haber observado con mirada penetrante el semblante leal del marino, no pudo poner en duda que tenía ante sí a un hombre honrado.
—¿Quién es usted? —preguntó en tono imperioso.
Pencroff se presentó.
—Bien —dijo Cyrus Smith—. ¿Y con qué medio me propone huir?
—Con ese globo holgazán que está ahí sin hacer nada y que tengo la impresión de que nos espera justo a nosotros…
El marino no había tenido necesidad de acabar la frase. El ingeniero había comprendido perfectamente. Cogió a Pencroff del brazo y lo llevó a su casa.
Allí, el marino expuso su plan, realmente muy sencillo. Lo único que se arriesgaba ejecutándolo era la vida. El huracán estaba en el momento de máxima violencia, es verdad, pero un ingeniero hábil y audaz como Cyrus Smith sabría manejar un aerostato. Si él, Pencroff, hubiera sabido cómo hacerlo, no habría dudado en irse; con Harbert, por descontado. ¡Había pasado por muchos trances y no iba a arredrarse ahora por una tormenta!
Cyrus Smith había escuchado al marino sin decir una palabra, pero los ojos le brillaban. La oportunidad estaba ahí, y él no era un hombre de los que dejan pasar las oportunidades. El plan era simplemente muy peligroso, luego era ejecutable. Por la noche, pese a la vigilancia, se podía acceder al globo, meterse en la barquilla y cortar las ataduras que lo retenían. Es verdad que corrían el riesgo de que los matasen, pero, por otro lado, podían conseguirlo, y si no hubiera tormenta… Pero, si no hubiera tormenta, el globo ya habría partido, y la ocasión tan buscada no se presentaría en ese momento.
—No estoy solo —dijo Cyrus Smith cuando el otro hubo terminado.
—¿A cuántas personas quiere llevar? —preguntó el marino.
—A dos: mi amigo Spilett y mi sirviente Nab.
—Eso suma tres —dijo Pencroff—, y con Harbert y yo, el total es de cinco. El globo iba a transportar seis…
—Perfecto. ¡Nos iremos! —dijo Cyrus Smith.
Ese «nos» comprometía al reportero, pero el reportero no era hombre dado a vacilar, y cuando lo pusieron al corriente del plan, lo aprobó sin reservas. Lo que le sorprendía era que una idea tan sencilla no se le hubiera ocurrido a él. En cuanto a Nab, acompañaba a su señor allí donde su señor quisiera ir.
—Hasta esta noche, entonces —dijo Pencroff—. Pasearemos los cinco por allí como curiosos.
—Hasta esta noche a las diez —contestó Cyrus Smith—, ¡y quiera el cielo que esta tormenta no amaine antes de nuestra partida!
Pencroff se despidió del ingeniero y volvió a su alojamiento, donde se había quedado el joven Harbert Brown. Ese valiente muchacho conocía el plan del marino y esperaba no sin cierta ansiedad el resultado de la gestión hecha ante el ingeniero. ¡Eran, a todas luces, cinco hombres decididos los que iban a exponerse a la tormenta en pleno huracán!
No, el huracán no amainó, y ni Jonathan Forster ni sus compañeros podían pensar en afrontarlo en esa endeble barquilla. El día fue terrible. El ingeniero solo temía una cosa: que el aerostato, retenido en el suelo y tumbado por el viento, se desgarrara en mil pedazos. Durante varias horas, vagó por la plaza casi desierta vigilando el aparato. Pencroff hacía lo mismo por su lado, con las manos en los bolsillos y bostezando de vez en cuando, como un hombre que no sabe cómo matar el tiempo, pero temiendo también que el globo se rasgara o incluso rompiera las ataduras y escapara por los aires.
Llegó la noche. La oscuridad se hizo total. Densas capas de bruma pasaban como nubes a ras del suelo. Caía una lluvia mezclada con nieve. El tiempo era frío. Una especie de niebla aplastaba Richmond. Parecía que la violenta tormenta hubiera establecido una suerte de tregua entre los sitiadores y los sitiados, y que el cañón hubiera querido callar ante las formidables detonaciones del huracán. Las calles de la ciudad estaban desiertas. Ni siquiera había parecido necesario, con ese tiempo horrible, vigilar la plaza en medio de la cual se debatía el aerostato. Todo favorecía la partida de los prisioneros, evidentemente, ¡pero ese viaje, en medio de las ráfagas desatadas…!
«¡Maldito vendaval! —se decía Pencroff, sujetando de un manotazo el sombrero, que el viento le disputaba a su cabeza—. Pero, ¡bah!, pese a todo lo conseguiremos.»
A las nueve y media, Cyrus Smith y sus compañeros entraban por diferentes lados en la plaza, que las farolas de gas, apagadas por el viento, habían dejado sumida en una oscuridad profunda. No se veía ni el enorme aerostato, casi totalmente tumbado sobre el suelo. Independientemente de los sacos de lastre que mantenían las cuerdas de la red, la barquilla estaba retenida por una fuerte maroma que, tras pasar por una anilla incrustada en el suelo, volvía a bordo.
 Los cinco prisioneros se encontraron junto a la barquilla. Nadie los había visto, y era tal la oscuridad que ni ellos mismos podían verse.
Los cinco prisioneros se encontraron junto a la barquilla. Nadie los había visto, y era tal la oscuridad que ni ellos mismos podían verse.
Sin pronunciar una palabra, Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Nab y Harbert se metieron en la barquilla, mientras que Pencroff, por orden del ingeniero, desataba uno a uno los sacos de lastre. Al cabo de unos instantes, el marino se reunió con sus compañeros.
El aerostato solo estaba retenido ya por la maroma y Cyrus Smith no tenía más que dar la orden de salida.
En ese momento, un perro subió de un salto a la barquilla. Era Top, el perro del ingeniero, que había roto la cadena y seguido a su amo. Cyrus Smith, temiendo un exceso de peso, quería echar al pobre animal.
—¡Bah, por uno más! —dijo Pencroff, a la vez que liberaba la barquilla de dos sacos de arena.
A continuación soltó la maroma y el globo, partiendo en dirección oblicua, desapareció después de haber chocado con la barquilla contra dos chimeneas y haberlas derribado en la furia de la partida.
La violencia del huracán era en esos momentos tremenda. Durante la noche, el ingeniero no pudo pensar en descender, y cuando se hizo de día, la bruma le impedía totalmente ver la tierra. Hasta cinco días después no aclaró un poco, lo que permitió ver el inmenso mar bajo el aerostato, arrastrado a una velocidad increíble por el viento.
Sabemos que, de esos cinco hombres que habían partido el 20 de marzo, cuatro eran arrojados el 24 de marzo a una costa desierta, a más de seis mil millas de su país.
Y el que faltaba, aquel en cuya ayuda acudían los cuatro supervivientes del globo, era su jefe natural, ¡era el ingeniero Cyrus Smith!