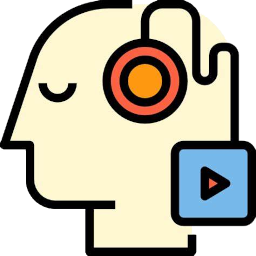La pequeña Heidi llega de la mano de su tía Dete a casa de su abuelo, un huraño personaje temido por los aldeanos y conocido como El Viejo de los Alpes.

Desde la alegre y antigua ciudad de Mayenfeld parte un sendero que, después de atravesar verdes campos y densos bosques, llega hasta el pie de las majestuosas montañas, de imponente y severo aspecto, que dominan el valle. Después, el sendero empieza a subir hasta la cima de los Alpes, cruzando prados de pasto y hierbas olorosas.
Por esta vereda trepaba, en una mañana espléndida, una alta y robusta muchacha de la comarca, y a su lado, cogida de su mano, iba una niña, cuyas mejillas rojas destacaban en su rostro bronceado —lo que no era sorprendente, porque, no obstante el fuerte calor de aquel mes de junio, la niña había sido arropada como en pleno invierno—. La pequeña contaría unos cinco años; era difícil hacerse una idea de su figura ya que llevaba dos o tres vestidos, uno encima del otro y, tapándolo todo, un gran pañuelo de algodón rojo que la hacía parecer algo informe. Con sus gruesos zapatos provistos de clavos en las suelas, la acalorada niña avanzaba con dificultad. Hacía cerca de una hora que las dos viajeras habían comenzado a subir por el sendero, cuando llegaron a Dörfli, una aldea situada a medio camino hacia la cima. La joven acababa de llegar a su pueblo natal, donde todos la conocían. Desde casi todas las casas salieron gritos de bienvenida, pero ella siguió caminando, aunque contestaba a los saludos y a las preguntas, y sólo se detuvo frente a la última casa de la aldea. La puerta estaba abierta. Una voz la llamó desde el interior.
—Espérate un momento, Dete. Si vas allí arriba, te acompaño.
Se quedó esperando. La niña soltó su mano y se sentó en el suelo.
—¿Estás cansada, Heidi? —preguntó la joven.
—No, pero tengo calor —respondió la niña.
—Falta poco para llegar; sólo un pequeño esfuerzo y en una hora estaremos arriba —le dijo su compañera para animarla.
En aquel momento salió de la casa una mujer corpulenta, de dulce aspecto, y se reunió con ellas. La niña se había levantado y echó a andar detrás de las dos amigas, que entablaron en seguida una animada conversación acerca de los habitantes de Dörfli y de las aldeas vecinas.
—Pero ¿dónde vas con esta pequeña, Dete? —preguntó la recién llegada—, ¿no es la hija que dejó tu hermana?
—Sí, es ella —contestó Dete—. La llevo al Viejo[1] allí arriba, vivirá con él.
—¡Cómo! ¿Quieres que esta niña se quede con el Viejo de los Alpes? ¡Has perdido la cabeza, Dete! ¿Cómo puedes hacer semejante cosa? ¡Ya verás como el viejo os mandará de vuelta a casa!
—¡No puede hacerlo! Es su abuelo, ahora le toca a él hacer algo por ella, yo ya he hecho bastante. Te aseguro, Barbel, que no voy a dejar escapar el trabajo que me ofrecen, a causa de la niña.
—Si él fuera como los demás, no diría que no —respondió Barbel con viveza—. Pero tú le conoces, y ¿qué quieres que haga con una niña tan pequeña como ésta? No querrá quedarse con él. Pero, dime, ¿adónde pensabas ir?
—A Frankfurt —repuso Dete—. Un matrimonio que ya vino el año pasado a Ragatz me ofrece un buen empleo en su casa. En el hotel tenían la habitación en la planta donde yo estaba de servicio. Ya entonces quisieron llevarme con ellos, pero no acepté. Este año han vuelto y me ofrecen nuevamente el empleo ¡y esta vez iré, puedes estar segura!
—De lo que estoy segura es de que no me gustaría estar en el sitio de la niña —exclamó Barbel—. Nadie sabe qué pasa allí arriba. El viejo no quiere trato con nadie; jamás pisa una iglesia y cuando, por casualidad, una vez al año, baja de su montaña con su grueso bastón, todo el mundo le rehuye porque tiene un aspecto terrible con sus espesas cejas y su barba canosa.
—Todo lo que tú quieras —replicó Dete, un poco picada—, pero es el abuelo y por lo tanto tiene que cuidarla, no se le ocurrirá hacerle daño; en cualquier caso ¡será su problema, no el mío!
—Yo sólo quisiera saber —continuó Barbel— qué es lo que el viejo puede tener sobre su conciencia, para tener unos ojos tan terribles y vivir allí arriba sin tratarse con nadie. Corren toda clase de rumores acerca de él, algo habrás oído tú, por tu hermana.
—Por supuesto, pero me guardaré mucho de hablar. Si él se enterase después, estaría en un buen aprieto.
Sin embargo, hacía mucho tiempo que Barbel deseaba saber por qué el Viejo de los Alpes era tan solitario y por qué la gente hablaba de él en voz baja, como si temiese ponerse a mal con él, sin osar, no obstante, tomar su defensa. Tampoco sabía Barbel por qué toda la aldea le llamaba «el Viejo de los Alpes»; no podía ser el tío de todos los habitantes. Pero ella misma hacía como los demás y le llamaba así.
Barbel se había establecido en Dörfli hacía poco, después de casarse con un hombre de la comarca; hasta entonces había vivido en el valle, en Práttigau, y no conocía muy bien toda la historia de Dörfli y de sus habitantes. Su amiga Dete, por el contrario, había nacido y había vivido allí hasta que murió su madre hacía un año; entonces Dete se fue a vivir al balneario de Ragatz, donde se ganaba bien la vida como camarera en el gran hotel. De allí venía precisamente aquella mañana con la niña; hasta Mayenfeld pudieron viajar en un carro de heno conducido por uno de sus conocidos.
Ahora Barbel no quería dejar escapar tan buena ocasión para enterarse de algo; cogiendo a Dete familiarmente del brazo, le dijo:
—Tú podrás decirme lo que es verdad y lo que son invenciones de la gente; supongo que conoces toda la historia. Cuéntame algo del viejo, me gustaría saber si siempre ha sido tan huraño y tan temible.
—Esto no puedo saberlo con exactitud: sólo tengo veintiséis años y él debe de tener sus setenta. Así que comprenderás que no le he conocido cuando era joven. Si estuviera segura de que luego no se había de saber en todo Prattigau, te podría contar unas cuantas cosas; mi madre y él eran del mismo pueblo.
—Vamos Dete, pero ¿qué te piensas? —respondió Barbel un poco ofendida—. La gente de Prattigau no es tan cotilla, y yo además, cuando es preciso, sé callarme. Cuéntamelo, verás que no tendrás que lamentarlo.
—Está bien, pero has de cumplir tu palabra —le advirtió Dete.
Antes de empezar a hablar, se volvió para asegurarse de que la niña no anduviese demasiado cerca y pudiese oírla. Pero Heidi había desaparecido. Probablemente hacía un buen rato que había dejado de seguir a las dos amigas sin que éstas, en el calor de la conversación, se hubieran dado cuenta. Dete se detuvo y miró a su alrededor. El sendero hacía algunas curvas pero se podía seguir con la vista hasta Dörfli: no había nadie.
—¡Ah, ya la veo! ¡Mira allí! —exclamó Barbel, indicando con el dedo hacia el valle—. Está subiendo con Pedro, el cabrero, y sus cabras. Quisiera saber por qué sube hoy tan tarde. Pero es una suerte, así Pedro podrá vigilar a la niña y tú podrás hablar tranquilamente.
—No tendrá mucho que vigilar —dijo Dete—. A pesar de tener sólo cinco años, es lista; tiene ojos para ver y se entera de lo que pasa, de eso me he dado cuenta. Y mejor que sea así, porque el viejo no posee nada más que su cabaña y sus dos cabras.
—¿Acaso antes había tenido algo más? —preguntó Barbel.
—¿Ése? ¡Ya lo creo! —exclamó vivamente Dete—. Poseía una de las más hermosas granjas de la comarca de Domschleg. Eran nada más que dos hijos. Su hermano menor era tranquilo y serio, mientras él, todo lo que quería era hacer el señorito, salir por allí en compañía de gente sospechosa que nadie conocía. Se puso a jugar y a beber y terminó por perder todo el patrimonio. Su padre y su madre murieron de pena, y su hermano, al que también hundió en la miseria, se fue a no se sabe dónde; en cuanto al Viejo, que no poseía ya nada más que su mala fama, desapareció también. Nadie supo, durante algún tiempo, qué había sido de él; luego corrió la voz de que se había alistado en el ejército del rey de Nápoles, y después transcurrieron doce o quince años sin que llegasen noticias suyas. Y de pronto volvió a aparecer en Domschleg acompañado de un chico, al que trató de colocar en la familia. Pero todas las puertas se le cerraron, nadie quería saber nada de él. El viejo se enfadó mucho y declaró que nunca volvería a Domschleg. Entonces vino aquí a Dörfli con el chico. Al parecer su mujer era del sur del país, allí la conoció, pero murió poco después de nacer el hijo. Seguramente el viejo tendría algún dinero, porque hizo que su hijo Tobías aprendiera el oficio de carpintero. Tobías era un buen chico, que caía bien a la gente de Dörfli. Pero todo el mundo desconfiaba del viejo; se decía que había desertado del ejército, porque de lo contrario hubiera acabado muy mal: al parecer, había matado a un hombre, no en la guerra, sino en una pelea. Aun así, lo habíamos aceptado como pariente nuestro, porque la abuela de mi madre y la suya eran hermanas. Por eso nosotros le llamábamos Viejo, y como casi toda la gente de Dörfli somos parientes, todos le llamaron así. Cuando se estableció en lo alto de la montaña, dijeron «el Viejo de los Alpes».
—Pero ¿qué ha sido de Tobías? —preguntó Barbel, con vivo interés.
—Espérate, ahora llego, no puedo contarlo todo a la vez —respondió Dete—. Pues Tobías había ido a Mels para hacer allí de aprendiz y cuando regresó a Dörfli se casó con mi hermana Adelaida. Siempre se habían gustado y, una vez casados, fueron muy felices. Pero la dicha fue corta. Dos años más tarde, cuando Tobías trabajaba en una construcción, le cayó una viga en la cabeza y lo mató. Cuando trajeron su cuerpo a casa, Adelaida sufrió un colapso con unas fiebres muy altas de las que no llegó a reponerse. Su salud siempre había sido delicada, y a veces caía en una languidez durante la cual no se sabía si dormía o estaba despierta. Poco tiempo después de la muerte de Tobías, enterramos también a mi hermana Adelaida. Todo el mundo lamentaba la trágica suerte de aquellos dos y se decía que era castigo de Dios a causa de la vida que había llevado el tío. Algunos incluso se lo echaron en cara y hasta el cura le habló para inducirle a mostrar arrepentimiento. Sin embargo el viejo se volvió todavía más hosco y no quiso hablar ya con nadie; y por otra parte la gente también evitaba encontrarse con él. Un buen día, se supo que se había ido a vivir en lo alto de la montaña y que ya no volvería a bajar. Desde entonces está allí, enemistado con Dios y con los hombres. Mi madre y yo recogimos a la hija de Adelaida, que entonces tenía un año. Pero el año pasado, cuando murió mi madre, me fui al balneario para ganar algo de dinero y me llevé a la pequeña. La puse en pensión, en casa de la vieja Úrsula de Pfaeffers. Pasé todo el invierno en el valle y, como también sé coser y remendar, no me faltó trabajo. Esta primavera, la familia de Frankfurt, a la que conocí el año pasado donde yo servía, ha vuelto y me pide nuevamente que vaya con ellos. Saldremos pasado mañana. Es un buen empleo, te lo aseguro.
—¿Y vas a dejar a la pequeña en casa del viejo? No sé en qué estás pensando, Dete —dijo Barbel en tono de reproche.
—¿Qué quieres que te diga? —contestó Dete—. Yo he hecho ya lo mío, ¿qué más quieres que haga? No puedo llevarme a Frankfurt a una niña de cinco años. Pero, a propósito, Barbel, ¿a dónde ibas tú? Ya estamos a medio camino de los pastos altos.
—Ya he llegado —le contestó Barbel—. Tengo que hablar con la madre del cabrero; ella hila para mí durante el invierno. ¡Adiós, pues, Dete, y que tengas mucha suerte!
Dete tendió la mano a su amiga y se detuvo un momento para verla entrar en la casa del cabrero. Estaba situada a unos metros del camino, en una hondonada, y aunque estaba al abrigo del viento, la casa era tan vieja y tan destartalada que debía de ser peligroso vivir en ella cuando el föhn[2] soplaba con violencia y hacía crujir puertas y ventanas y hacía temblar las vigas. Si hubiese sido construida arriba en la montaña, en un día de ésos, el viento se la hubiera llevado valle abajo. En esta cabaña vivía Pedro, el cabrero, de once años, que descendía todas las mañanas a Dörfli para llevarse las cabras a los pastos de alta montaña, donde crece una buena hierba corta y aromática. Al final del día, Pedro bajaba saltando con los ágiles animales y, al llegar a Dörfli, silbaba con los dedos. Los dueños de las cabras acudían a la plaza, y cada uno se llevaba las suyas. Casi siempre enviaban a los niños, porque las cabras son criaturas apacibles. En verano, éste era el único momento del día en que Pedro podía encontrarse con niños de su edad; el resto del tiempo, lo pasaba en compañía de las cabras. Verdad era que en casa estaban su madre y su abuela ciega, pero él salía por la mañana muy temprano, después de tomar pan y leche, y volvía tarde por la noche porque se quedaba a jugar todo el tiempo posible con los niños del pueblo. Entonces cenaba rápidamente un trozo de pan y un vaso de leche y caía rendido de fatiga sobre la cama. Su padre, al que llamaban también «Pedro el cabrero», porque se había dedicado durante su juventud al mismo oficio, había muerto hacía años de accidente en el bosque cortando un árbol. Su madre se llamaba Brígida, pero todo el mundo la llamaba «la cabrera» por tradición, y en cuanto a la abuela ciega todos, jóvenes y viejos, la conocían como «Abuela».
Pasaron unos diez minutos y Dete seguía allí en medio del camino frente a la casa, esperando a Heidi; pero al no ver a nadie, empezó a subir un poco hasta llegar a un sitio desde donde podía contemplar todo el valle y miró en todas las direcciones sin resultado.
Mientras tanto, los niños habían hecho una gran caminata, porque Pedro conocía los sitios donde los animales podían encontrar los matorrales y zarzales que tanto les gustaban. Pero eso había alargado la ruta considerablemente. Al principio a la niña le costó seguirle, jadeaba por el esfuerzo y se ahogaba a causa de la abundancia de ropa que llevaba encima. No decía nada pero miraba a Pedro, quien, con los pies desnudos y pantalones cortos, corría de una parte a otra sin esfuerzo alguno, y a las cabras, que, con sus finas patas brincaban y subían con más ligereza aún. De pronto la niña se sentó en el suelo y se quitó rápidamente los pesados zapatos y las medias, se levantó de nuevo y empezó a despojarse del pañuelo rojo, desabrochó su vestido y se lo quitó. Tenía aún otro debajo, porque su tía Dete le había puesto el vestido bueno para no tener que llevarlo en la mano. En menos de un minuto, el segundo vestido también cayó en la hierba y la niña se encontró en camiseta y enaguas, agitando sus brazos desnudos. Dobló su ropa, la recogió en un montoncito, y se fue a correr alegremente detrás de las cabras y de Pedro. Éste no había reparado en aquel alto imprevisto. Cuando la vio llegar con su nuevo atavío, su rostro se inundó de satisfacción; y cuando, al volverse, vio más abajo el montón de ropa, su sonrisa se extendió de oreja a oreja, pero no dijo una sola palabra. Heidi se sentía tan ligera que se puso a charlar, haciendo muchas preguntas que el chico no tuvo más remedio que contestar. Quería saber cuántas cabras tenía, adónde las llevaba a pacer, qué era lo que hacía allí arriba. Hablando de ese modo, los dos niños llegaron con las cabras a la casita del cabrero y se encontraron con la tía Dete, que nada más verlos, empezó a gritar:

—¿Heidi, qué has hecho? ¡Cómo vienes! ¿Dónde están tus vestidos, tu pañuelo? ¿Y los zapatos que te compré especialmente para la montaña? ¿Y tus calcetines nuevos? ¡Todo ha desaparecido! ¡Contéstame, Heidi!
—¡Allí abajo! —respondió la niña tranquilamente, señalando con la mano hacia la pendiente.
La tía vio, en efecto, un montoncito a lo lejos, cubierto con una cosa roja que debía de ser el pañuelo.
—¡Desgraciada! —exclamó furiosa—. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Por qué te has quitado la ropa? ¿Qué significa esto?
—No me hace falta —contestó la niña, que no parecía afligida por su conducta.
—¡Te has vuelto completamente loca! ¿Quién irá a buscarla ahora? Se necesita por lo menos media hora para bajar hasta allí. ¡Pedro, ven aquí! ¡Ve a buscar las cosas y date prisa, no te quedes ahí plantado mirándome!
—Ya me he retrasado bastante —dijo Pedro lentamente, sin moverse del sitio desde donde había asistido, con las manos en los bolsillos, a la explosión de cólera de la tía.
—Entonces, ¿qué haces ahí contemplándome? —dijo—. Ven aquí, te daré algo que te gustará. ¿Qué te parece eso?
Y Dete hizo brillar ante sus ojos una moneda de cinco centavos completamente nueva. Pedro partió como disparado pendiente abajo, llegó a toda velocidad hasta el montón de ropa, la recogió y volvió tan rápidamente que Dete le felicitó y le dio la moneda nueva. Pedro la hizo desaparecer en el fondo de su bolsillo, mientras sonreía satisfecho: semejante tesoro no lo veía todos los días.
—Puedes llevarme todo eso hasta la casa del Viejo, también es tu camino —dijo tía Dete reemprendiendo el camino para subir la escarpada pendiente, que empezaba detrás de la cabaña del cabrero.
El chico aceptó de buen grado y echó a andar, con la ropa de Heidi debajo del brazo izquierdo y en la mano derecha el látigo, que hacía restallar de cuando en cuando. Heidi y las cabras brincaban alegremente a su lado. Al cabo de tres cuartos de hora, llegaron por fin a la altiplanicie roqueña sobre la que se elevaba la cabaña del Viejo. Expuesta a todos los vientos, pero situada de forma que recibía los rayos de sol de la mañana hasta la noche, la cabaña gozaba de un amplio panorama sobre todo el valle. Detrás había un grupo de tres abetos ya viejos, de largas y tupidas ramas. Un poco más lejos subía un camino más escarpado que cruzaba primero unos ricos pastos, luego la pendiente se hacía rocosa y llena de malezas y acababa en unas rocas completamente peladas.
El Viejo de los Alpes estaba sentado en un banco de madera fijado en la pared de la casa que daba sobre el valle. Fumaba en pipa, las dos manos apoyadas en las rodillas, y observaba tranquilamente al terceto que se aproximaba en compañía de las cabras.
Heidi llegó primera, se dirigió derecha hacia el anciano, y tendiéndole la mano le dijo:
—Buenos días, abuelo.
—¿Qué significa esto? —contestó en tono rudo, pero también le tendió la mano, y contempló a la niña largamente por debajo de sus espesas cejas.
Heidi sostuvo la mirada sin pestañear. Aquel abuelo, con la larga barba, las cejas grises erizadas como la maleza, le causaba tanta extrañeza, que no podía dejar de mirarlo. Mientras, Dete llegó también, seguida de Pedro, que se detuvo un momento para observar la escena.
—Le deseo buenos días, Viejo —dijo Dete acercándose—. Le traigo a la hija de Tobías y Adelaida. Creo que no la reconocerá. La última vez que la vio usted, tenía un año.
—¡Ah! ¿Y qué ha de hacer ella aquí? —preguntó el viejo secamente; y, dirigiéndose a Pedro, añadió—: ¡Tú, márchate con las cabras, ya es tarde, y llévate las mías!
Pedro obedeció inmediatamente y desapareció con su rebaño, porque le bastaba con una sola de las terribles miradas del Viejo.
—Ha de quedarse con usted, Viejo —contestó Dete—. Creo que he hecho todo lo que debía durante esos cuatro años, ahora le toca a usted.
—¡Vaya! —dijo el viejo a Dete echándole una mirada fulgurante—. Y si la niña no quiere quedarse y empieza a llorar porque quiere irse contigo, ¿qué quieres que haga yo?
—Será su problema —replicó Dete—. Nadie ha venido a decirme a mí cómo me las había de arreglar cuando tuve que hacerme cargo de una niña de sólo un añito, y bastante tenía ya con mi madre. Ahora he aceptado un nuevo empleo y usted es su pariente más próximo; si no puede tenerla, haga lo que quiera, pero si le pasa algo, será usted el responsable. ¿No cree que ya tiene bastante sobre la conciencia?
Dete también se sentía un poco culpable y por eso, sin querer, había dicho más de lo que quería. Al oír sus últimas palabras, el Viejo se levantó y la miró de tal manera, que la joven se echó atrás. Después el viejo levantó el brazo gritando:
—¡Vete inmediatamente de aquí y no vuelvas en mucho tiempo!
Dete no se hizo repetir el mandato.
—Pues bien, ¡adiós! ¡Adiós, Heidi! —dijo rápidamente, y presa de una violenta emoción, bajó corriendo sin detenerse hasta Dörfli.
Cuando llegó a la aldea, todo el mundo se precipitó sobre ella para hacerle preguntas; todos conocían bien a Dete y sabían quién era la pequeña.
—¿Dónde está la niña? —le gritaban— Dete, ¿dónde has dejado a la pequeña?
Dete, cada vez más impaciente, contestaba:
—Allá arriba, con el Viejo. ¿Lo habéis oído? ¡En casa del Viejo de los Alpes!
De todas partes las mujeres se exclamaron: «¿Cómo has podido hacer semejante cosa?». «¡Pobrecita!». «¡Una niña indefensa!». Y una y otra vez oía: «¡Pobre niña!».
Muy irritada, Dete huyó tan rápidamente como pudo, y se sintió aliviada cuando dejó de oírlas. No tenía la conciencia tranquila, ya que su madre antes de morir le había confiado la pequeña. Pero Dete se dijo, a fin de tranquilizarse, que podía volver a cuidar de ella cuando hubiera ganado mucho dinero. Y a medida que se alejaba del pueblo y de sus gentes, se alegraba de la magnífica colocación que la esperaba.