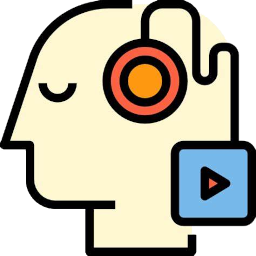El camino del proyectil alrededor de la cara oculta de la Luna está llegando a su final, y las observaciones de los viajeros les permiten determinar la naturaleza de la trayectoria que van siguiendo en su viaje. Al volver a la cara visible se hace un repaso de la orografía lunar y de los métodos utilizados para la medición de las montañas que salpican su relieve.

El proyectil acababa de librarse de un terrible peligro, y por cierto que imprevisto, porque ¿quién hubiera podido imaginar el encuentro de los dos bólidos? Aquellos cuerpos errantes podían suponer un riesgo muy grave para los viajeros, para los que eran otros tantos escollos diseminados por aquel mar etéreo; pero, menos afortunados que cualquier navegante, no podían evitarlos. ¿Y creen ustedes que se quejaban nuestros aventureros del espacio? No, porque la naturaleza les proporcionaba el espléndido espectáculo de un meteoro cósmico que estallaba a causa de una formidable expansión, y porque semejante fuego artificial, que ningún Ruggieri74 era capaz de imitar, había iluminado, durante unos segundos el nimbo invisible de la luna. En aquella fugaz iluminación, habían podido divisar continentes, mares, bosques. ¿Cabría pensar que la atmósfera aportaba a la cara desconocida sus moléculas vivificantes? ¡Cuestiones insolubles, eternamente planteadas a la curiosidad humana!
Eran en aquel momento las tres y media de la tarde. El proyectil proseguía su trayectoria curvilínea alrededor de la Luna. ¿Se habría modificado de nuevo dicha trayectoria por culpa del meteoro? Desgraciadamente, podía darse el caso. Sin embargo, el proyectil debía describir una curva imperturbablemente determinada por las leyes de la mecánica racional. Barbicane se inclinaba a pensar que dicha curva sería más bien una parábola que una hipérbola. No obstante, si se admitía la posibilidad de la hipérbola, el proyectil debería haber salido bastante pronto del cono de sombra proyectado en el espacio en el lado opuesto del Sol. Resulta que este cono es estrechísimo, pues el diámetro angular de la Luna es muy pequeño comparado con el diámetro del astro del día. Pero hasta este momento el proyectil seguía flotando en medio de la más profunda oscuridad. Fuera cual fuese su velocidad —que indudablemente era bastante considerable—, su período de ocultación continuaba. Este era un hecho evidente, pero tal no se hubiera producido en el supuesto caso de que su trayectoria fuera rigurosamente parabólica. Nuevo problema que atormentaba el cerebro de Barbicane, auténticamente prisionero en un círculo de incógnitas que no era capaz de despejar.
A ninguno de nuestros viajeros se les pasaba por la imaginación el tomarse un segundo de descanso. Los tres estaban al acecho de cualquier acontecimiento inesperado que pudiera arrojar alguna luz nueva sobre los estudios uranográficos. A eso de las cinco, Michel Ardan distribuyó, a guisa de cena, unos trozos de pan y de carne fría, que comieron rápidamente sin que ninguno se separara de su portilla, cuyo cristal se empañaba de continuo por la condensación del vapor.

Hacia las seis menos cuarto de la tarde, Nicholl, armado con su anteojo, señaló, en el borde meridional de la Luna y en la dirección que seguía el proyectil, unos puntos resplandecientes que se destacaban sobre el negro telón del cielo. Semejaban una serie de agudos picachos, perfilándose como una línea quebrada, bastante bien iluminada. Así se ve el lineamento terminal de la Luna cuando se presenta en uno de sus octantes.
No había lugar a dudas. No se trataba ni de un simple meteoro, pues esta arista luminosa carecía de su color y de su movilidad, ni de un volcán en erupción. Barbicane no dudó en afirmar:
—¡El Sol!
—¡Cómo! ¡El Sol! —exclamaron Nicholl y Michel Ardan.
—Sí, amigos, es el propio astro radiante el que ilumina las cumbres de esas montañas situadas sobre el extremo meridional de la Luna. ¡Con toda seguridad, nos acercamos al polo sur!
—Después de haber pasado por el polo norte —respondió Michel—. ¡De modo que le hemos dado la vuelta al satélite!
—Sí, querido Michel.
—¡O sea, que no se trata ni de hipérbolas, ni de parábolas, ni de curvas abiertas!
—No; se trata de una curva cerrada.
—¿Que se llama…?
—Elipse. En lugar de ir a perderse por los espacios interplanetarios, lo más probable es que el proyectil describa una órbita elíptica alrededor de la Luna.
—¡No me digas!
—Y que acabe por convertirse en su satélite.
—¡Luna de la Luna! —exclamó Michel Ardan.
—Sí; pero has de saber, amigo mío —replicó Barbicane—, que, con todo y con eso, estaremos igual de perdidos.
—Bueno, pero de otra manera, y además, mucho más divertida —respondió el despreocupado francés con la más amable de las sonrisas.
El presidente Barbicane tenía razón. Al describir aquella órbita elíptica, el proyectil iba sin duda a gravitar eternamente alrededor de la Luna, como un subsatélite. Era un nuevo astro que venía a añadirse al mundo solar, un microcosmo habitado por tres seres… que no tardarían en morir por falta de aire. Evidentemente a Barbicane no le podía agradar aquella situación definitiva, impuesta al proyectil por la doble influencia de las fuerzas centrípeta y centrífuga. Él y sus compañeros iban a ver de nuevo la cara iluminada del disco lunar. ¡Tal vez incluso vivirían lo suficiente como para poder divisar por última vez la Tierra llena, magníficamente iluminada por los rayos del Sol! ¡Tal vez pudieran decir un último adiós a aquel globo que nunca jamás volverían a ver! Y luego, su proyectil no sería más que una masa extinta, muerta, semejante a cualquiera de esos asteroides inertes que circulan por el éter. ¡Lo único que podía servirles de consuelo era que salían de aquellas insondables tinieblas, y que regresaban a la luz y volvían a entrar en las regiones bañadas por los rayos del Sol!
Entretanto, las montañas que Barbicane había identificado se destacaban cada vez más sobre la masa oscura. Eran los montes Doerfel y Leibniz que erizan por el sur la región circumpolar de la Luna.
Todas las montañas del hemisferio visible han sido medidas con perfecta exactitud. Tal vez resulte sorprendente semejante exactitud, pero los métodos hipsométricos son muy rigurosos. Podríamos incluso afirmar que la altitud de las montañas de la Luna se han determinado con la misma exactitud que la de las montañas de la Tierra.
El método que se utiliza más habitualmente es el que mide la sombra que proyectan las montañas, teniendo en cuenta la altura del Sol en el momento de la observación. La medición se consigue fácilmente mediante una lente provista de retícula de dos hilos paralelos, dado que se conoce perfectamente el diámetro real del disco lunar. Dicho método permite también calcular la profundidad de los cráteres y de las cavidades de la Luna. Galileo ya lo utilizó y, posteriormente, los señores Beer y Moedler lo han empleado con muchísimo éxito.
Otro método, que se conoce como el de los rayos tangentes, puede también aplicarse para medir los relieves lunares. Se utiliza en el momento en que las montañas forman puntos luminosos que se destacan sobre la línea de separación de sombra y de luz, que brillan sobre la parte oscura del disco. Dichos puntos luminosos los producen los rayos del Sol superiores a los que determinan el límite de la fase. De modo que, midiendo el intervalo de oscuridad entre el punto luminoso y la parte luminosa de la fase más próxima, se obtiene exactamente la altura de ese punto. Pero, como ustedes comprenderán, este procedimiento no se puede aplicar más que a las montañas que se encuentran cerca de la línea que separa la sombra de la luz.
Un tercer método consistiría en medir, mediante un micrómetro, el perfil de las montañas lunares que se dibujan sobre el fondo; pero este método sólo se puede aplicar a las alturas próximas al borde del astro.
En cualquier caso, tengan ustedes en cuenta que la medición de sombras, de intervalos o de perfiles, sólo se puede llevar a cabo cuando los rayos del Sol caen oblicuamente sobre la Luna con respecto al observador. Cuando caen directamente, es decir, cuando hay Luna llena, no se produce absolutamente ninguna sombra y es imposible efectuar observación alguna.
Galileo fue el primero que, tras haber identificado la existencia de montañas lunares, empleó el método de la proyección de sombras para calcular su altura. Como hemos dicho anteriormente, les atribuyó una altura media de cuatro mil quinientas toesas. Hevelio redujo de manera considerable estas cifras, que Riccioli, al contrario, multiplicó por dos. Las medidas resultaban exageradas, tanto en un sentido como en el otro. Herschel, que contaba con instrumentos perfeccionados, pudo acercarse mucho más a la verdad hipsométrica que no llegó a conocerse exactamente hasta los informes de los observadores modernos.
Los señores Beer y Moedler, los más insignes selenógrafos del mundo entero, han medido mil noventa y cinco montañas lunares. Según sus cálculos, se desprende que seis de dichas montañas tienen alturas superiores a los cinco mil ochocientos metros, y veintidós superan los cuatro mil ochocientos metros. La más elevada cumbre de la Luna alcanza los siete mil seiscientos tres metros; es por lo tanto inferior a las alturas máximas de la Tierra, algunas de las cuales llegan a las quinientas y seiscientas toesas. Pero hemos de hacer una observación. Si se comparan con los volúmenes respectivos de ambos astros, las montañas lunares son relativamente más elevadas que las montañas terrestres. La altura de las primeras equivale a la cuatrocientas setentava parte del diámetro de la Luna, en tanto que las segundas sólo equivalen a la mil cuatrocientas cuarentava parte del diámetro de la Tierra. Para que una montaña terrestre llegara a alcanzar una altura proporcionalmente equivalente a las montañas lunares, su altura perpendicular tendría que medir seis leguas y media. Y resulta que la más elevada no llega a los nueve kilómetros.
De modo que, si proseguimos con nuestras comparaciones, veremos que la cadena del Himalaya tiene tres cumbres superiores a las cumbres lunares: el monte Everest, con una altura de ocho mil ochocientos treinta y siete metros, el Kunchinjuga, con una altura de ocho mil quinientos ochenta y ocho metros y el Dwalagiri, con una altura de ocho mil ciento ochenta y siete metros75. Los montes Doerfel y Leibnitz de la Luna tienen la misma altura que el monte Jewahir76 del Himalaya, es decir, siete mil seiscientos tres metros. Newton, Casatus, Curtius, Tycho, Clavius, Blancanus, Endimión, las principales cumbres del Cáucaso y de los Apeninos, son superiores al Mont Blanc, que mide cuatro mil ochocientos diez metros77. De igual altura que el Mont Blanc son el Moret, el Teófilo y el Catharina; iguales que el monte Rosa, es decir, con una altura de cuatro mil seiscientos treinta y seis metros78, son el Piccolomini, el Werner y el Harpalus; iguales al monte Cervino, que mide cuatro mil quinientos veintidós metros79, son el Macrobio, el Eratóstenes, el Albateque y el Delambre; iguales al pico de Tenerife, que alcanza los tres mil setecientos diez metros80, son el Bacon, el Cysatus, el Filotaus y los picos de los Alpes; iguales al monte Perdido, en los Pirineos, que mide tres mil ciento cincuenta y un metros81, el Roemer y el Bugalowski; iguales al Etna, que tiene una altura de tres mil doscientos treinta y siete metros82, el Hércules, el Atlas y el Furnerius.
Tales son los puntos de comparación que nos permiten apreciar la altura de las montañas lunares. Y resulta que, precisamente, la trayectoria que seguía el proyectil lo arrastraba hacia la región montañosa del hemisferio sur en la que se elevan los más hermosos ejemplares de la orografía lunar.
- 74. Se refiere a Claudio Ruggieri pirotécnico italiano que se hizo famoso, a principios del siglo XIX, por los espectáculos de fuegos artificiales que organizaba en París. Montaba en cohetes ratas y ratones, que luego caían en paracaídas. Intentó hacer este espectáculo con un niño pequeño, pero la intervención de la policía se lo impidió.
- 75. El Everest mide exactamente 8.880 metros y el Kangchenjunga y el Dhaulagiri (Verne escribe Kunchinjuga y Dwalagiri) 8.585 y 8.172 metros, respectivamente.
- 76. No sabemos a qué monte se refiere al autor, pues no existe, en el Himalaya, ninguno con ese nombre o parecido.
- 77. El Mont Blanc mide exactamente 4.807 metros.
- 78. El monte Rosa tiene nueve cimas, y la más elevada es la de Dufourt, con 4.638 metros.
- 79. El monte Cervino mide algo menos: 4.478 metros.
- 80. Se refiere al Teide, que mide 3.718 metros.
- 81. El monte Perdido mide 3.355 metros.
- 82. El Etna mide 3.295 metros.